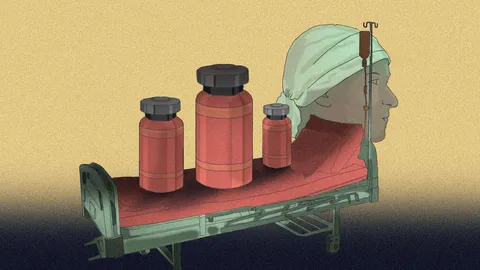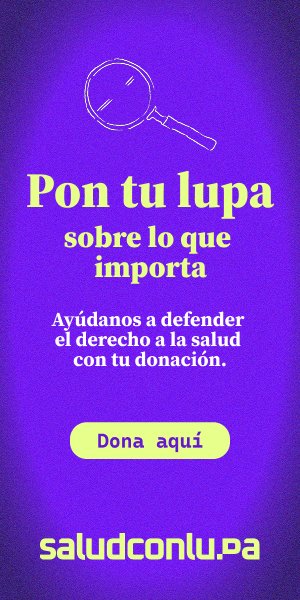En los mercados del Perú la abundancia se muestra en todas sus formas: papas nativas y granos en Cusco, mangos y limones en Piura, montañas de hortalizas en Lima y plátanos, yucas o pescados de río en Iquitos. Pero en muchos hogares la mesa se arma con lo justo y se dejan de lado alimentos que antes eran parte de la dieta diaria. En 2023, tres de cada diez hogares no alcanzaron a cubrir lo necesario para una dieta nutritiva, según el INEI. Esa contradicción —un país celebrado por su gastronomía y, al mismo tiempo, con niños que no reciben suficiente hierro y otros expuestos al consumo masivo de ultraprocesados revela una deuda pendiente: el derecho a la alimentación aún no es una garantía real en el Perú.
Para Jaime Delgado, abogado, excongresista y autor de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, esa deuda no se resuelve con medidas parciales. El reto es construir un derecho alimentario integral y multidimensional que abarque toda la cadena: desde cómo se producen y comercializan los alimentos hasta cómo se publicitan y consumen, con la salud pública como eje central. El Perú necesita avanzar hacia este nuevo marco porque las reglas actuales son fragmentadas y no alcanzan para enfrentar los problemas de hoy: entornos que fomentan el sobrepeso y la obesidad, publicidad que confunde al consumidor, alimentos contaminados con agroquímicos o pobres en nutrientes, y una brecha creciente en el acceso a dietas saludables.
“Todo alimento tiene que ser saludable; lo que no es saludable no puede llamarse alimento. El Estado no puede ampararse en la libre elección para permitir que se vendan productos que ponen en riesgo la vida”, sostiene Delgado, coautor del libro Hacia un nuevo derecho alimentario.

Una deuda que trasciende el hambre
Alain Santandreu, especialista en políticas alimentarias y director de Ecosad, señala que uno de los principales problemas es que en el Perú la alimentación se sigue tratando como un tema de asistencia y no como un derecho exigible. “Lo entendemos como un asunto de pobreza o de ayuda social, cuando en realidad es un derecho humano básico… Mientras no se reconozca de esa manera, el Estado no estará obligado a garantizarlo”, subraya.
Según Hacia un nuevo derecho alimentario, del que Santandreu es coautor, la doble carga de malnutrición supuso para el Perú una pérdida de US$10,500 millones en 2019, equivalente al 4.6% de su PBI. La FAO advierte que, a escala global, la mala alimentación cuesta al menos el 10% del PBI.
Otro dato ilustra la brecha económica: una dieta saludable en el Perú cuesta alrededor de S/9 por persona al día, mientras el Estado apenas asigna S/3.70 por ración en sus programas sociales. Según la FAO, en América Latina y el Caribe una dieta saludable cuesta en promedio $3.89 diarios, inaccesible para el 20% de los peruanos y el 57% de los sudamericanos.

La alimentación como derecho humano y de la naturaleza
El concepto de derecho alimentario va más allá de evitar el hambre. Naciones Unidas lo define como el acceso físico y económico, regular y permanente, a una alimentación adecuada y suficiente sin comprometer otras necesidades básicas. En Hacia un nuevo derecho alimentario se recuerda que este enfoque debe vincularse también con la sostenibilidad de los ecosistemas y los derechos de la Naturaleza.
La agricultura hoy consume el 70% del agua dulce del planeta y es responsable de hasta el 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En el Perú, los monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos no solo deterioran la salud de las personas, sino también la biodiversidad que sustenta los alimentos.
Varios países ya han dado pasos firmes en esa dirección. En Brasil, el derecho a la alimentación fue incorporado a la Constitución en 2010 mediante una enmienda al artículo 6, y se fortaleció la participación ciudadana a través del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONSEA), desmantelado en 2019 durante el gobierno de Jair Bolsonaro y reinstalado en 2023 por Luiz Inácio Lula da Silva. En México, una reforma constitucional de 2011 reconoció el derecho a la alimentación y, como medida concreta, en 2014 se aplicó un impuesto a las bebidas azucaradas que redujo su consumo entre 6% y 12% en los dos primeros años, según un estudio publicado en la revista BMJ. Ecuador incluyó en 2008 el principio de soberanía alimentaria en su Constitución. En Europa, Francia aprobó en 2018 la loi EGAlim, que fija metas de sostenibilidad y calidad para comedores públicos y limita tanto el desperdicio de alimentos como la publicidad dirigida a niños.
El Perú, en cambio, no ha logrado articular sus políticas bajo ese enfoque. Aunque la Constitución reconoce de manera general el derecho a la salud y a una alimentación adecuada para los niños, no existe un marco legal integral que garantice el derecho a la alimentación para toda la población ni una estrategia nacional que vincule nutrición, sostenibilidad y justicia social. Las políticas públicas se han centrado en combatir el hambre y la desnutrición infantil, pero sin abordar de forma estructural la obesidad, el acceso desigual a dietas saludables y el impacto ambiental del sistema alimentario.
No reducir el alimento a un bien de consumo
Estas miradas internacionales ayudan a explicar por qué el Perú no ha logrado articular sus políticas bajo un enfoque de derecho alimentario.
Para Igor Rodrigues Britto, director ejecutivo del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), el gran déficit es que las normas actuales son fragmentadas y reactivas: “La alimentación es condición vital para la vida y no puede ser reducida a un simple bien de consumo. Hoy las leyes actúan cuando el daño ya ocurrió; necesitamos cambiar esa lógica y garantizar activamente acceso, calidad, sostenibilidad y adecuación cultural”.
Ricardo Morishita Wada, profesor de Derecho del Consumidor en el Instituto Brasiliense de Derecho Público, coincide en que vivimos una crisis de gobernanza alimentaria: “Tenemos reglas sanitarias, agrícolas, comerciales y de consumo, pero ninguna abarca la complejidad de los sistemas alimentarios contemporáneos. Esta fragmentación debilita la protección de las personas. Un derecho alimentario consolidado puede poner a la persona en el centro y enfrentar la concentración de poder en las cadenas globales”.
Ezequiel Mendieta, abogado argentino especializado en derecho del consumidor, alerta sobre el impacto en los más vulnerables: “Los alimentos no son una mercancía más; no pueden estar librados a la lógica del libre comercio. La nutrición en la primera infancia determina el resto de la vida, y sin embargo los sistemas jurídicos permiten que la publicidad de ultraprocesados siga enfermando a los niños. El derecho está quedando un paso atrás”.
Un marco legal insuficiente
En el Perú, el derecho a la alimentación no figura en la Constitución actual. Estuvo en la Carta de 1979, pero se eliminó en la de 1993. Pasaron casi tres décadas hasta que, en julio de 2021, el Congreso lo reconoció por primera vez mediante la Ley 31315 de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La norma lo declara “derecho fundamental de las personas” y añade un principio clave: la soberanía alimentaria.
En su análisis, Delgado y Santandreu recuerdan que entre 2011 y 2016 se discutieron en el Congreso 24 proyectos de ley para reconocer el derecho a la alimentación, varios frustrados por maniobras políticas.
Un antecedente importante fue la Ley 30021 de Promoción de la Alimentación Saludable (2013), que convirtió al Perú en pionero regional con los octógonos de advertencia. Pero su implementación tuvo dos caras: por un lado, pasos históricos en salud pública; por el otro, retrasos y flexibilidad logrados por la presión empresarial.

“El tratamiento a estos productos ha sido tan tolerante que han ingresado a nuestros hogares sin pedir permiso —advierte Delgado—. Las autoridades aceptaron lo que la industria decía y nos olvidamos de que el Estado existe para garantizar el bien común”.
Santandreu lo resume como una “deuda ética alimentaria”: el neoliberalismo ha convertido los alimentos en simples mercancías, con complicidad de gobiernos e industrias. Como ejemplo cita el caso del yogur bebible: cuando la industria consultó al Ministerio de Salud si debía declararse por kilo o litro para evitar el octógono de exceso de azúcar, la respuesta fue: “Como usted quiera”.
En paralelo, su libro Hacia un nuevo derecho alimentario documenta estrategias empresariales para evadir controles: jugos que contienen solo 0.5% de miel pero se venden como “naturales”, chocolates sin cacao, bebidas con saborizantes que imitan fruta y productos líquidos declarados como sólidos.
Educación para transformar
El derecho alimentario en América Latina enfrenta desafíos inmediatos: el aumento de la inseguridad alimentaria y la invasión de ultraprocesados en escuelas, televisión y tiendas. “El derecho alimentario debe enfrentar esta epidemia basándose en herramientas como las guías alimentarias, que promueven la comida de verdad, hecha en casa y basada en la cultura local”, advierte el jurista brasileño Igor Rodrigues Britto.
En el caso peruano, Hacia un nuevo derecho alimentario recuerda que en 2021, en pleno contexto de la pandemia, el Congreso aprobó la Ley 31360, que declaraba de interés nacional la emergencia alimentaria y ordenaba al Ejecutivo coordinar acciones urgentes frente al hambre. Sin embargo, esa declaración nunca se oficializó mediante un decreto supremo, por lo que la emergencia no llegó a activarse en la práctica.
Los datos confirman la urgencia: el Índice Global del Hambre (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2022) reportó para el Perú un puntaje de 17.7 en 2022, una categoría que refleja un grave retroceso respecto al 14.0 de 2019, borrando los avances alcanzados en la última década. Aunque el índice se mide a nivel nacional, diversos estudios señalan que regiones como Apurímac, Huancavelica y Loreto enfrentan situaciones más críticas de inseguridad alimentaria y desnutrición que el promedio del país.
Para Jaime Delgado, la educación es la base de la transformación: “Necesitamos fortalecer la educación nutricional en las escuelas, en los hogares y en los medios de comunicación. Pero esa enseñanza debe ser coherente: no tiene sentido hablar de hábitos saludables si en los quioscos escolares se venden ultraprocesados. Los huertos escolares y la formación docente multidisciplinaria son claves para cambiar esta realidad”.
En Hacia un nuevo derecho alimentario se plantea que la coherencia debe extenderse también a hospitales, cuarteles y comedores públicos, donde el Estado debería dar el ejemplo con menús saludables.
El costo de la inacción: vidas, salud y futuro
Ricardo Morishita advierte que los obstáculos son estructurales: “las políticas antimonopólicas y las compras públicas que fortalezcan a los pequeños productores son urgentes”, subraya. Agrega que salud y medio ambiente deben abordarse juntos, porque la producción industrial degrada recursos naturales mientras fabrica ultraprocesados.
Desde Argentina, Ezequiel Mendieta observa que la industria ha reemplazado costumbres alimentarias tradicionales por productos disfrazados de “saludables”, explotando incluso la culpa de los padres que quieren ofrecer comida sana a sus hijos.
Los autores del libro —Jaime Delgado y Alain Santandreu— lanzan un llamado contundente: “Las dietas poco saludables son hoy la mayor carga mundial de enfermedades, por encima del alcohol, el tabaco y las drogas combinados”.
Y en el Perú, esa realidad pesa más que nunca. Mientras la abundancia de productos se exhibe en mercados y vitrinas, millones de familias quedan atrapadas entre la anemia, la obesidad y el acceso limitado a comida nutritiva: el 30 % de los niños menores de 3 años sufre anemia.
El país tiene leyes y programas, pero la inacción del Estado y la captura de las políticas por parte de la industria dejan esa deuda pendiente: cada día cuesta vidas, salud y futuro.