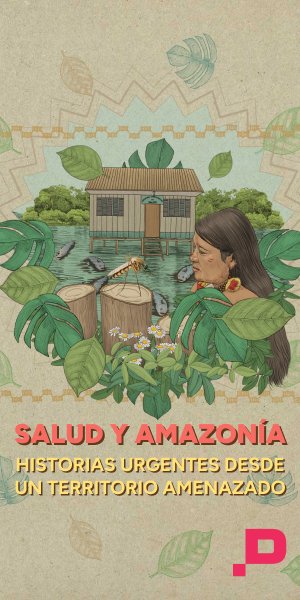La ansiedad, como sabe cualquiera que la haya experimentado con frecuencia e intensidad de patología, no encuentra palabras que alcancen cabalmente a expresarla. Y, como ocurre cada vez que el lenguaje resulta insuficiente, solo nos queda aproximarnos a través de metáforas o, más precisamente, de símiles. El gran poeta peruano José Watanabe, quien la sufrió en varias etapas de su vida, explicaba que la ansiedad era como la sensación que uno experimenta durante un terremoto. La misma angustia, la sensación de peligro, la amenaza de una próxima destrucción, pero en lugar de atacarnos por escasos segundos se prolongaba, inclemente, durante meses o incluso años. Andrew Solomon, autor de El demonio de la depresión: Un atlas de la enfermedad comparaba la ansiedad a la sensación que uno experimenta cuando va caminando por la calle, se resbala y por una fracción de segundo observa el suelo que se acerca a toda velocidad. Otra vez: no durante un breve lapso sino por meses o años. Cuando sufría de ansiedad, recuerda Solomon, “estar vivo era simplemente demasiado doloroso. El único motivo para no matarme era no dañar a otros”.
Para conocer más acerca de esta patología, empecé haciéndoles a todos mis entrevistados la misma pregunta: si tuvieras que explicar en qué consiste exactamente la ansiedad, cómo se vive y cómo se sufre, ¿qué dirías? No me sorprendió que las respuestas fueran muy similares entre quienes la sufren y quienes la tratan: la ansiedad, cuando alcanza la categoría de trastorno, te impulsa a una búsqueda desesperada de explicaciones. Te paraliza de tal manera que ni siquiera resulta posible relajarse, tirarse a la cama a mirar una película o escuchar música porque, aunque hagas todo lo que esté a tu alcance para controlarte, esa sensación de caída o terremoto que describían Solomon y Watanabe te va a acompañar hasta terminar por destruirte los nervios. Sin embargo, a diferencia de la depresión, que funciona de un modo paralizante, y en casos de cierta gravedad puede dejarte tumbado en la cama sin capacidad de reacción, la ansiedad te recarga de una energía negativa que no encuentras cómo liberar. La agitación te obliga a moverte, pero no sabes qué hacer ni adónde ir. Y entonces, cuando te quedas quieto y confundido, el estado de alarma que no encuentra posibilidad de descarga empieza naturalmente a manifestarse: sensaciones de vacío en el pecho, mareos, temblor en las manos, entumecimiento.
Es 2020, estamos en plena pandemia: veo a mis entrevistados al otro lado de la pantalla, por Zoom, símbolo de esta época de encierro, intentando explicar algo para lo que no existen palabras adecuadas a pesar de que, desde el inicio de los tiempos, la ansiedad ha funcionado como un mecanismo de protección que contribuyó decisivamente a la supervivencia de la especie. En su libro Expuesta, Olivia Sudjic recuerda que para Charles Darwin, célebre ansioso o más bien ansioso célebre, vivir en alerta permanente era un estado superior de evolución: estar siempre listos para la huida o el ataque fue la única manera en que nuestros antepasados fueron capaces de sobrevivir.
Sin embargo, la duración de ese estado de alerta extrema debe restringirse a un periodo de tiempo muy preciso, que coincide con la presencia del estímulo amenazante, y su intensidad debe ser proporcional a la magnitud de la amenaza. Cuando esa relación se rompe, y ocurren manifestaciones desproporcionadas, pero sobre todo cuando el proceso de preparación para la huida o el ataque surge sin estímulo identificable, como por ejemplo si aparece cuando uno está simplemente escuchando música, o lavando los platos, o caminando por la calle, ahí existe una patología. Esa es la gran diferencia que separa a la ansiedad como patología de un nerviosismo que, en mayor o menor medida, resulta normal en circunstancias que producen inquietud en la mayoría de personas, como una entrevista de trabajo, hablar en público o percibir movimientos extraños en un barrio peligroso. La ansiedad produce similar resultado, pero sin estímulo visible.
“La gente no lo entiende, piensa que estás loca, o que simplemente estás preocupada, como le pasa a todo el mundo, pero que te gusta exagerar”, declara Didi del Rosario, autora del blog con más de 18 mil seguidores Hola Ansiedad. El término ansiedad se ha trivializado, de tal manera que su uso se ha vuelto común en la última década, aunque muchas veces apunta tan solo a un estado normal de nerviosismo, por lo que la patología real, la que conduce a situaciones extremas y requiere largos tratamientos, queda invisible debajo del inmenso mercado de productos que supuestamente ayudan a combatirla, aunque en realidad están diseñados para contribuir a relajarse, dormir mejor, liberar estrés. Habría que dejar en claro, por tanto, que no todos sufrimos de ansiedad. De hecho, la mayoría no la sufre, incluso muchos de quienes piensan lo contrario. Esta incomprensión dificulta que una persona que sufre este trastorno pueda recibir ayuda de su entorno inmediato. Carlos Orozco, quien conduce las entrevistas de Ventana de Emergencia y el popular canal de YouTube Moloko Podcast, señala que “la gente cree que es una cuestión de decir cálmate y que con eso todo se soluciona. La clásica: tú mismo puedes, concéntrate en otra cosa. Pero no funciona así. La ansiedad es una condición mucho más seria”.
Y por supuesto que lo es. Sudjic señala que es difícil buscar ayuda cuando el mundo te hace sentir que tu problema no es real. Por esa razón, cuando una persona recibe el diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada puede sentir cierto alivio: lo que tenía no era simple nerviosismo o impaciencia, no era algo pasajero ni imaginario, sino una patología con nombre, síntomas y tratamiento. Una condición que está clasificada y documentada en un manual que usan todos los psiquiatras del mundo. Un trastorno con síntomas tan reales y graves que van más allá de una agitación en el pecho o una sensación de angustia, sino que pueden manifestarse en el propio cuerpo a través de temblores en las manos, brotes en la piel, súbitos mareos, náuseas y vómitos, y que los tensiómetros y termómetros pueden detectar y medir. Esos síntomas que se basan en análisis e imágenes son los que entienden los doctores, los que preocuparán a quienes te rodean, los que ganarán más atención.
A diferencia de la depresión, que puede tumbarte en la cama sin capacidad de reacción, la ansiedad te recarga de una energía negativa que no encuentras cómo liberar. La agitación te obliga a moverte, pero no sabes qué hacer ni adónde ir
Aun así, somatizar un malestar emocional –es decir, que termine produciendo respuestas físicas evidentes— tampoco implica necesariamente la presencia de un trastorno mental. Bien podría tratarse de una respuesta natural a determinados estímulos, como ocurre por ejemplo con las lágrimas o el sonrojo si algo nos entristece o nos avergüenza. Algunas otras ¨respuestas fisiológicas del cuerpo al estrés”, según las define Suzanne O’ Sullivan en Todo está en tu cabeza, como los dolores articulares o la tensión muscular, también son bastante comunes en la actualidad. Entonces, ¿cómo saber si se trata de ansiedad?
La ciencia lleva años tratando de ubicar una respuesta en el cerebro humano, órgano que incluso ya avanzado el siglo XXI sigue todavía siendo territorio en exploración. Aunque comprender a cabalidad qué ocurre en el cerebro cuando se produce la ansiedad es todavía una tarea pendiente, en los últimos años se ha descubierto que la actividad cerebral durante crisis no se limita a un solo núcleo neuronal, como se creyó durante mucho tiempo con respecto a la amígdala, sino que involucra al sistema límbico completo (tálamo, hipotálamo, amígdala e hipocampo), que durante la ansiedad presenta una actividad mucho más elevada que la normal. Si esto ocurre con demasiada frecuencia, la segregación de componentes químicos como el cortisol y la adrenalina que se producen en la interacción entre las estructuras cerebrales incrementan la posibilidad de que surjan otros efectos físicos, como dolores de cabeza, mareos, problemas digestivos como el Síndrome de Colon Irritable, subida de presión arterial y aumento de riesgo coronario.
En ciertos casos, además, se pueden presentar ataques de pánico. La doctora Gisela Vargas, Secretaria General de la Asociación Peruana de Psiquiatría, precisa que para considerar que una crisis de angustia representa un verdadero ataque de pánico, no basta con sentir miedo, ni siquiera un miedo muy intenso, sino que debe cumplir una de las dos siguientes condiciones: que quien lo sufre esté convencido de que su muerte es inminente, o la certeza de que muy pronto va a perder la razón. “Cuando tuve mi primer ataque de pánico pensé que me estaba dando un infarto”, recuerda Orozco. “Y después de esa primera experiencia empecé a sufrir más episodios. De pronto, sin razón alguna, me venían taquicardias muy fuertes y tenía la súbita sensación de que me iba a desmayar. Mareos, taquicardia, adormecimiento del brazo. Una vez me ocurrió en la universidad y fui de inmediato a buscar al doctor del campus. Después de verme, me aseguró que solo había dos posibilidades: o tenía un problema en el corazón o tenía un problema mental. Me hicieron todas las pruebas y concluyeron que mi corazón estaba bien.”
Este tipo de experiencias es más común de lo que pensamos, acaso porque no muchos están dispuestos a exponer lo que podría percibirse como vulnerabilidad. “Yo pensaba que era la única, pero con mi blog me he dado cuenta de que había muchísima gente que pasaba por lo mismo, solo que estaban callados”, señala Didi, quien no es en absoluto ajena a circunstancias como la descrita por Orozco. En mayo de 2019, cuando salía de su casa para asistir al estreno de la popular película Avengers, vio a un hombre en el suelo con un ataque de epilepsia. Aunque cuenta que ver a esa persona en el suelo, convulsionando, la impresionó mucho, cuando llegó a un conocido mall del distrito limeño de Surco para ver la película, parecía haberse olvidado del episodio. Pero la mente recuerda más de lo que uno es capaz de reconocer. Didi se encontró con una multitud de gente que pugnaba por conseguir una entrada. “Había mucha bulla, colas muy largas”, recuerda. “Supongo que me sentí ansiosa, abrumada, y que la imagen del hombre con epilepsia que había visto más temprano de alguna manera se filtró”. Cuando llegó a la ventanilla, le dijeron que las entradas estaban agotadas, y que como mínimo tendría que esperar cinco horas. “Compré las entradas, y estuve esas cinco horas dando vueltas por el centro comercial, mientras esperaba el momento de la película. Y cuando al fin entré a la sala, desde el inicio supe que no podría disfrutar la proyección”. Las exclamaciones de entusiasmo de la gente y los cambios de volumen de la película la alteraban tanto que no pudo aguantarlo más y tuvo que salir de la sala. “Estuve dos horas dando vueltas por el centro comercial, tratando de contener un ataque de pánico, en medio de esa sensación de irrealidad, como si estuviera mirando todo desde atrás. Sentí que me ponía tiesa, me sudaban las manos, estaba mareada, no podía respirar. Venían miles de pensamientos a mi cabeza, todos interpretaban un peligro. Sentí que me quería morir para que eso terminara”, asegura. Y luego concluye su relato de manera inapelable: “Esa noche, después de volver a casa, empezó mi encierro. No pude volver a salir en varios meses”.
Según un estudio del Banco Mundial publicado en 2018, solo existen 700 psiquiatras en ejercicio en todo el Perú, de los cuales más del 80% se encuentra en Lima y más de la mitad ejerce exclusivamente en el sector privado. Además, solo el 20% de los psiquiatras empleados por el Ministerio de Salud trabaja en hospitales. Estas limitaciones explican que no más del 25% de quienes presentaron problemas de salud mental en los últimos seis meses en Lima recibieran atención, y apenas el 13% en el resto del país. Explica también que la mayoría de quienes sí consiguieron atención no acudieran a especialistas en salud mental sino a hospitales o centros de salud generales. La situación se agrava si tomamos en cuenta que ningún seguro privado cubre salud mental.
Por parte del Estado, no existen todavía soluciones cercanas, aunque pareciera haberse dado un primer paso. En mayo de 2019 fue promulgada la Ley de Salud Mental Nº 30947, que establece el marco legal para garantizar que en el futuro la población pueda recibir un tratamiento adecuado ante este tipo de problemas. La implementación de esta ley, sin embargo, es por el momento mínima. Todavía no existe presupuesto suficiente para equipos médicos, medicinas ni el salario de los profesionales. “Este año el presupuesto [para salud mental] ha bordeado los 350 millones de soles, lo que es insuficiente porque significa 18 soles per cápita a nivel nacional”, sostiene Yuri Cutipé, Director de Salud Mental del Ministerio de Salud. “El objetivo es llegar al 10% del presupuesto del sector salud; es decir, un promedio de 2 mil millones de soles”.
Si la precaria situación en la esfera pública obliga a los pacientes a buscar atención en el sector privado, deberán pagarle a un psiquiatra entre 50 y 300 soles por sesión; y si salen del consultorio con una prescripción, que en los casos de Trastorno de Ansiedad Generalizada lo más probable es que sea Escitalopram, Setralina o Alprazolam –las tres más recetadas en Perú—, tendrán que sumarle el costo adicional del medicamento. En el caso del primero de ellos, un antidepresivo que cada vez con mayor frecuencia se prescribe también para combatir la ansiedad, la dosis inicial es de 10 mg. por día a un costo que oscila entre los cuatro y los diez soles por pastilla, lo que significa un promedio de 200 soles al mes, recetado por un período que, también en promedio, se extiende entre los seis meses y un año. Sin embargo, el costo puede rápidamente incrementarse debido a que, de acuerdo con las necesidades de cada paciente, después de la dosis inicial la cantidad puede aumentarse hasta 30 mg. diarios, lo que puede llevar a un paciente no lejos del promedio a gastar unos 500 soles mensuales durante un año solo en medicamentos. A ese costo deberíamos sumarle una visita mensual al psiquiatra, y los honorarios de un psicólogo, que se recomienda siempre como terapia complementaria, a un precio ligeramente inferior al del psiquiatra y con quien idealmente se debería tener al menos una sesión semanal.
El término ansiedad se ha trivializado y muchas veces apunta tan solo a un estado normal de nerviosismo, por lo que la patología real queda invisible debajo del inmenso mercado de productos que supuestamente ayudan a combatirla, pero en realidad solo están diseñados para contribuir a relajarse, dormir mejor, liberar estrés
Esto explica que muchos pacientes prefieran los ansiolíticos, que producen un alivio inmediato y la engañosa certeza de que pueden esquivar la terapia y los altos costos asociados a ella. El problema es que este tipo de medicamentos (Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, Lorazepam, y en general las benzodiacepinas) son altamente adictivos y generan rápida resistencia, por lo que en unas pocas semanas el paciente necesitará tomar más y más cantidades para obtener el efecto que poco antes conseguía ingiriendo dosis mucho menores. Esta espiral imparable suele anunciar nefastas consecuencias: si el paciente se enfrenta a su reciente adicción y decide renunciar a obtener el efecto anterior, el organismo, acostumbrado a la sustancia, tendrá que vivir en una angustia cada vez más insoportable.
Los antidepresivos, la medicación alternativa, actúan mucho más lento y producen mayores efectos secundarios. Además de problemas de memoria y concentración (24%), y náuseas o vómitos (61%), menos comunes entre quienes toman ansiolíticos, la disfunción sexual es más frecuente entre quienes usan antidepresivos (70% vs. 11%). Además, los ansiolíticos actúan mucho más rápido, en el corto plazo son mejor toleradas por el organismo, y tienen muchas menos contraindicaciones. La decisión podría parecer fácil. El problema es que el riesgo a mediano y largo plazo es que dejar de tomarlos puede ocasionar dependencia y problemas cognitivos más serios. Además, pueden producir insomnio, mayor ansiedad, paranoia, irritabilidad, y en algunos casos la abstinencia puede conducir al coma y a la muerte.
Por otro lado, además de la justificación económica, existe también una razón cultural para optar por el camino más rápido. Y en este punto la doctora Vargas, a nombre de sus colegas, asume autocrítica. “Es cierto que existe un exceso de medicación”, reconoce, “la gente quiere soluciones rápidas, si salen de consulta sin una receta creen que el médico no sirve para nada. Insisten, algunos incluso exigen. Y los médicos muchas veces cedemos a esa presión, que en el fondo es la exigencia de la sociedad actual: queremos todo para ayer, incluso la solución a problemas complejos como los de salud mental”. Como un factor adicional, la doctora señala que dicha intolerancia a sentirse mal, ese rechazo al nerviosismo y al estrés, en muchas ocasiones viene no del mismo paciente sino de la presión de otras personas que le dicen por qué te pones nervioso, de qué te preocupas, relájate, no tengas miedo, no seas inseguro, confía en ti mismo. “Pero igual es responsabilidad de los doctores haber cedido a la presión. Porque al menos el 50% de los cuadros de Trastorno de Ansiedad Generalizada tendrían que resolverse sin medicación”.
Si a todo lo anterior le sumamos la ya mencionada escasez de psiquiatras en el país y que los médicos generales están habilitados para recetar ansiolíticos, lo que facilita el acceso a medicación y reduce costos, no es difícil suponer un próximo aumento, seguramente excesivo, en medicación, tal como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, donde el 20% de adultos toman algún medicamento para un problema psiquiátrico, al menos el 4% de niños toma un estimulante y el 4% de adolescentes un antidepresivo, y existen más visitas de emergencia por drogas prescritas que por drogas ilegales. Aunque no hay un estudio que determine qué porcentaje del total de ansiolíticos recetados en el Perú han sido prescritos no por especialistas sino por médicos generales, los datos sí existen para otros países y son alarmantes. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (2013), reveló que en España el 60% de pacientes con medicación para trastornos mentales había recibido la receta de manos de un médico general; en Estados Unidos, la cifra sube hasta el 80%.
En Perú tampoco existe un registro de fallecimientos anuales como consecuencia de medicamentos prescritos para la ansiedad. Un estudio de 2016 de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), concluyó que el uso de ansiolíticos y otros fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central ha tenido como consecuencia efectos secundarios serios, incluyendo dificultades para respirar y, eventualmente, la muerte. El estudio advierte que el número de estadounidenses fallecidos por sobredosis de medicamentos contra la ansiedad se cuadruplicó en dos décadas (1996-2016) mientras que el número de recetas se triplicó. No sorprende, entonces, que aquella vez en que a Carlos Orozco le diagnosticaron un trastorno mental, saliera del consultorio con una receta de Escitalopram y otra de Clonazepam. Pero, a la contra de la mayoría, Orozco decidió no seguir el tratamiento. La decisión, sin embargo, no le duró demasiado. En la medida en que los ataques de pánico se hicieron más frecuentes y sus visitas a las salas de emergencia se acumularon porque en sucesivos episodios pensaba que se estaba muriendo, aceptó iniciar el tratamiento con Alprazolam. Le habían prescrito que lo tomara durante dos semanas, y que en ese lapso buscase un especialista que le indicara cómo continuar su tratamiento. “Empecé con el Alprazolam y de inmediato me sentí en el paraíso”, recuerda. “Me sentía muy tranquilo, dormía mucho mejor, pensé que todo estaba solucionado. Pero a las dos semanas, como no fui donde ningún especialista, empezaron otra vez los problemas. Un día que estaba en la universidad, me sentí tan mal que caí en el pasto. Ese día decidí que ya no podía seguir así”.
Conocí a Juan Felipe Oliva en julio de 2019, en Lima, en su consultorio. Desde la primera sesión me pareció el mejor psicólogo de la docena por las que había pasado en los últimos veinte años. Como vivo fuera del país hace una década, solo pude tener con Oliva unas cuantas sesiones. Sin embargo, como me sirvieron mucho más que otras largas terapias por las que había pasado antes, cuatro meses después, cuando volví a pasar por Lima poco antes de Navidad, lo fui otra vez a buscar. Esta segunda vez solo tuvimos una única sesión, al final de la cual, después de haber hablado una hora sin parar sobre mí mismo, le pregunté: Y tú, ¿cómo has estado? Pues mal, respondió. Y me contó que un par de meses antes le habían detectado un problema serio en el corazón, que había pasado semanas muy complicadas y que estaba esperando que se le programara una cirugía a pecho abierto. Ocho meses después, lo estoy entrevistando por Zoom para este artículo. La pandemia ha retrasado su cirugía de corazón, y ahora debe enfrentarse a su propia ansiedad sobre su futuro personal mientras atiende a pacientes que lo buscan para que los ayude a lidiar con la suya.
“Antes de la pandemia estábamos muy distraídos”, me cuenta. “Si querías ir al cine ibas, si querías tomarte una cerveza ibas al bar, o a visitar a un amigo. Ahora, en esta coyuntura, en que ya no tenemos oportunidad de distraernos, hemos empezado por fin a lidiar con nuestros propios demonios”. Oliva identifica un paralelo interesante entre la situación de la pandemia y las razones que se esconden detrás de los brotes de ansiedad. “A la gente le ha costado mucho, sobre todo en los dos primeros meses, aceptar que la vida va a cambiar”, señala. “La gente pensaba: dos semanas sin salir, qué aburrido, qué vamos a hacer encerrados. Y ya pasaron varios meses, y la gente sigue esperando volver a febrero. A que todo sea como antes. La gente no acepta, y eso es lo primero en lo que hay que trabajar porque aceptar lo inevitable quita ansiedad. A la gente le produce demasiada ansiedad no ser capaz de aceptar su nueva normalidad laboral, su nueva normalidad sentimental, su nueva normalidad después de que le detectan una enfermedad, etc. Es lo que me ha pasado a mí con el tema del corazón. Cuando tocan épocas difíciles o cambios drásticos, incluso trágicos, hay que empezar asumiendo nuestra nueva normalidad”.
Bajo el paradigma actual, para ser eficiente uno debe ser proactivo, tomar iniciativas, proponer proyectos. Siempre se puede hacer algo más, todo es posible, el cielo es el límite, querer es poder. Pero como nada de esto es cierto, ese lenguaje de autoayuda toma la forma del perfeccionismo y, en consecuencia, de la autodestrucción
Una de las cuestiones que en época de pandemia se facilita es la identificación de disparadores de ansiedad: la situación se encuentra tan llena de estímulos negativos y amenazas que uno puede percibir, acaso con más claridad que antes, qué circunstancias despiertan crisis de ansiedad y qué otras no tanto. Sin embargo, esta ventaja no se traduce en una disminución del número de personas sufriendo el trastorno. “Si en condiciones regulares tenemos en nuestro país entre un 15% y un 20% de la población con problemas de ansiedad, en pandemia el índice debe haber subido como mínimo hasta un 30%”, alerta la doctora Gisela Vargas. “Muchos que ya habían superado el trastorno, ahora lo presentan nuevamente. Y también hay casos nuevos”.
Si para un ansioso el estado de alerta y amenaza es natural a su vida, incluso sin estímulos visibles, es evidente que en épocas de pandemia, cuando las restricciones y estímulos son objetivos (restricciones de desplazamiento, imposibilidad de viajar, imposibilidad de buscar relajo en actividades sociales, creciente desempleo, enfermedad y muerte de personas cercanas), la perspectiva de peligros en el futuro, incluso en el más cercano, incluso en el inminente, es real. Por ello, durante la pandemia, siete de cada diez peruanos han visto afectada su salud mental, según un reporte del Ministerio de Salud en el que se detalla que los síntomas más comunes son “dificultades para dormir (55.7%), problemas con el apetito (42.8%), cansancio o falta de energía (44%), falta de concentración (35.5%) y pensamientos o ideaciones suicidas (13.1%)”. Además, de un universo de 57.250 personas que participaron en el estudio, 15.994 sufren de ansiedad, cerca del 30% indicado por la doctora Vargas.
El aislamiento es sin duda un factor que puede detonar la ansiedad, tal como reconoce la actriz Gisela Ponce de León. “Vivir solo y tener que hacerte cargo de ti mismo, es sin duda un disparador”, afirma. “Cuando vives solo te miras y ves todo lo que no eres, todo lo que no has conseguido. Y también cuando piensas en el presente, pero sin margen de acción, angustiado, pensando en todo lo que uno no está haciendo, en todo lo que uno se pierde”. Este fenómeno relativamente nuevo, conocido como FOMO (Fear of Missing Out), en la última década ha sido agravado por las redes sociales y la agresiva sensación permanente de que todo el mundo está disfrutando menos uno mismo. Todos hacen cosas que yo me estoy perdiendo.
La obligación de gozar, como hace décadas alertaba Jaques Lacan, había reemplazado a la prohibición de hacerlo. La consecuencia obvia es que uno ya no puede estar tranquilo en su casa porque el bombardeo constante de imágenes supuestamente placenteras en las redes sociales de gente que la está pasando mucho mejor que tú te lo impide. Ya no puedes “matar el tiempo”; ahora el tiempo, si no lo “aprovechas”, poco a poco te matará a ti. Ya no existe tampoco margen para el aburrimiento; ahora solo nos queda la ansiedad. Byung-Chul Han explica que en nuestra época la presión ya no viene desde afuera, ya no el control y la represión estudiado de modo ejemplar por Michel Foucault en los años setenta, sino desde su opuesto absoluto: en el exceso de opciones. Mientras antes uno tenía asignadas una serie de funciones concretas que debía cumplir, una labor muy específica cuyo paradigma sería el trabajo obrero en una fábrica, en la época contemporánea nuestra misma función es difusa y nuestras responsabilidades enigmáticas, al punto que a veces incluso ni siquiera sabemos en qué consiste nuestro propio trabajo.
Bajo este nuevo paradigma, para ser eficiente uno debe ser proactivo, tomar iniciativas, proponer proyectos. Siempre se puede hacer algo más, todo es posible, el cielo es el límite, querer es poder. Pero como nada de esto es cierto, ese lenguaje de autoayuda toma la forma del perfeccionismo y, en consecuencia, de la autodestrucción. Para la doctora Vargas, esta es una característica muy común entre los pacientes que sufren ansiedad. “Nunca están contentos con lo que hacen, y se ven a sí mismos en competencia permanente. Tienen un ego grande, pero a la vez buscan conseguir aceptación externa. Piensan que su valor como personas está limitado a su rendimiento y de qué manera este es percibido”.
Una de las discusiones más interesantes que surgen de este aparente desdoblamiento entre una convicción muy grande para cierto tipo de actividades, por un lado, y una enorme inseguridad por el otro, es cuestionarse cuál es el exacto sentido de términos que pueden o no superponerse como autoestima, ego, amor propio. Lo curioso es que una alta autoestima no se encuentra necesariamente en contradicción con una gran inseguridad. La ansiedad surge entonces desde un espacio indefinible donde todos esos términos entran en cuestionamiento. Por ejemplo, una persona que tiene un alto concepto de sí misma puede al mismo tiempo ser consciente de que no sabe cómo manejarse en sus relaciones interpersonales, y eso le produce angustia social. “A algunas personas les cuesta incluso tomar un taxi por la posibilidad de que el taxista quiera iniciar una conversación”, ejemplifica Oliva. “Y de esa manera al final ni siquiera sales de tu casa”.
Lo mismo ocurre cuando uno se pregunta hasta qué punto puede ubicarse el origen de los trastornos de ansiedad en factores genéticos y qué tanto tienen de adquiridos. En ese aspecto, la doctora Vargas tiene una postura muy clara: “La ansiedad se aprende”, zanja el tema rápidamente. “Los niños se fijan en los modelos de los adultos, en cómo sus padres reaccionan en diferentes situaciones, y por eso de padres ansiosos normalmente salen niños ansiosos. Las predisposiciones genéticas existen, pero no siempre se van a manifestar”. “Yo diría un 50-50”, matiza Juan Felipe Oliva. “Después de años en que se le dio mucha más importancia al entorno, ahora se está enfatizando el aspecto genético”. Y aunque todo eso tiene sentido, la pregunta persiste sin solución: ¿la ansiedad es genética o adquirida?
Parece imposible distinguir ambos aspectos, ya que lo genético y adquirido suelen estar ensamblados, como también sucede en otros trastornos mentales. Por un lado, existen muchos estudios que relacionan la ansiedad a casos familiares y demuestran, por ejemplo, que el riesgo de sufrir trastornos de pánico aumenta de 5.7% a 17.3% cuando uno de los padres también lo sufre. Pero las conclusiones opuestas también tienen seguidores. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Virginia en 2011 descubrió que, al analizar doce mil parejas de gemelos en diferentes etapas de su vida, en sus reportes sobre ansiedad y depresión descubrieron que si bien es cierto es la niñez –cuando evidentemente viven en el mismo contexto—la incidencia era casi exacta. Sin embargo, a medida en que se hacían adultos, los resultados se separaban drásticamente, lo que implica que el factor genético solo juega una parte.
Por tanto, si bien es cierto que el factor genético determinará en buena medida que presentemos o no cuadros de este tipo, está lejos de ser el único motivo. Y como el contexto también es relevante, la pandemia seguirá incrementando la incidencia de la patología. Así como aumentó la ansiedad por lo efectivamente ocurrido –como la incertidumbre y las largas cuarentenas—, ocurrirá lo mismo en la medida en que se vaya definiendo el futuro que nos espera a consecuencia de ella: el nuevo mundo laboral y social que nos recibirá cuando las cosas vayan estabilizándose en su nueva forma. Y ese es un tema preocupante, sobre todo para quienes ya han sufrido la patología en el pasado y saben perfectamente que en salud mental ninguna victoria es definitiva. Pero también para quienes hasta ahora no la han experimentado y, aunque todavía no lo sepan, pronto tendrán que combatir con ella. Por todo eso, las políticas de Estado resultan necesarias. Y hablar abiertamente sobre salud mental también. Como ocurre con la pandemia, nada va a mejorar naturalmente. Y todos tenemos que estar a la altura del problema.