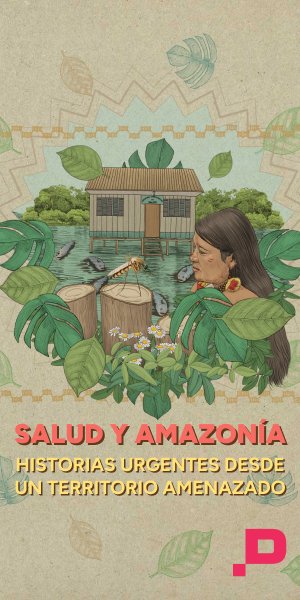Si escribes en Google el término «camisa de fuerza», lo primero que sale son imágenes que parecen sacadas de una mala película de terror. Hombres despeinados con gestos lunáticos, pacientes psiquiátricos en habitaciones decadentes, mujeres amordazadas con la mirada perdida. También hay disfraces para Halloween que incluyen un bozal y un set de cadenas. En nuestro imaginario colectivo, lo que entendemos por camisa de fuerza se reduce siempre a lo mismo: el estereotipo de un demente que da miedo. Lo hemos visto durante décadas en el cine. En El silencio de los inocentes (1991), Anthony Hopkins es un psiquiatra trastornado a quien sujetan con esta prenda para controlar su voraz apetito de sangre. En la serie I know this much is true (2020), Mark Ruffalo es un esquizofrénico a quien inmovilizan para evitar que se haga daño a sí mismo y a los demás. En la cinta The end (1978), Dom DeLuise es un paciente psiquiátrico a quien castigan con este chaleco luego de sugerir a un amigo cómo suicidarse. Aunque la gran mayoría de nosotros nunca ha visto una camisa de fuerza, sabemos exactamente cómo luce, para qué sirve y cuál es su funcionamiento gracias a las múltiples películas que la utilizan para inquietar al espectador. Pero el empleo de este recurso no sólo nos ha provocado temor o sobresalto frente a la pantalla, sino que a la vez nos ha implantado una serie de prejuicios sobre los pacientes psiquiátricos. Y como sucede con todos los prejuicios, lo que se esconde detrás es una verdad deformada.
A lo largo de más de un siglo, Hollywood ha moldeado nuestro concepto sobre la camisa de fuerza y nos ha hecho pensar que quizá se sigue utilizando en algunas instituciones mentales. (También nos hizo creer otras cosas, como que los psiquiátricos todavía son lugares sórdidos y tenebrosos en donde los enfermos parecen espectros que dan vueltas por los patios, hablan incoherencias consigo mismos o reaccionan agresivos a los tratamientos). Pero la realidad es menos macabra que los guiones de cine. En la mayoría de países la camisa de fuerza dejó de aplicarse hace muchos años como herramienta de control, incluso en países pobres como el Perú, en donde ya no se usa desde hace por lo menos tres décadas. Hoy en el ámbito de la psiquiatría la prenda es vista como el testimonio de una época oscura en que los enfermos eran tratados con métodos indignos y descabellados. Un registro tangible del estigma y la incomprensión de los trastornos mentales en forma de inocente chaleco.
A pesar de la crueldad que actualmente nos evoca, la camisa de fuerza apareció en el panorama psiquiátrico como una manera más compasiva de tratar a los pacientes. Comenzó a usarse en París a finales del siglo XVIII como parte de una serie de reformas en los asilos y hospicios de salud mental. Hasta entonces, las personas que sufrían de un trastorno emocional o que manifestaban síntomas de psicosis (en esa época no existía el diagnóstico de esquizofrenia ni el de trastorno bipolar. A los enfermos se les llamaba melancólicos, locos o, en el peor de los casos, endemoniados o poseídos) eran encadenados con grilletes a las paredes, sumergidos en agua helada para calmar sus impulsos o encerrados en celdas mohosas y diminutas durante semanas o meses. En el Perú, por ejemplo, se usaban las «cujas», jaulas diminutas de madera (que lucían como cunas cerradas) en donde se recluía a los pacientes cuando manifestaban un episodio psicótico, maníaco o depresivo. Y en Europa, como cuenta el doctor Jeffrey Lieberman en Historia de la psiquiatría, durante una época las personas con desequilibrios mentales «eran expuestas como fenómenos de feria ante un público boquiabierto y burlón». Hasta el siglo XIX, el único tratamiento real fue el encierro y la sumisión. En los hospicios lo que se buscaba no era atender o curar a los pacientes, sino sencillamente separarlos de la sociedad, segregarlos para evitar que alteren el orden público y finalmente olvidarlos hasta que años después morían hacinados en esas mazmorras terribles que eran los (mal llamados) manicomios.
Los trastornos mentales no se consideraban enfermedades y, por tanto, no caían dentro del ámbito de la medicina. Se los interpretaba como problemas de índole moral originados por un castigo divino o una perversión del espíritu. Se creía, por ejemplo, que las mujeres con tormentos psíquicos eran brujas o que los jóvenes con delirios habían sido capturados por el diablo. Aunque un grupo de psiquiatras ya empezaba a intuir que el origen de estos desequilibrios se hallaba en el cerebro, era casi imposible poder probarlo. No había resonancias magnéticas para detectar daños en el tejido cerebral, ni tomografías para descubrir tumores, inflamaciones o coágulos. Sin posibilidad de alcanzar un diagnóstico certero, era muy difícil saber qué tratamientos debían seguir los pacientes. Durante siglos los métodos dominantes (y casi siempre inútiles) fueron las purgas intestinales, las compresas frías, la hipnosis y, entre los más comunes, el empleo de correas y ligaduras.
Es innegable que estos procedimientos eran salvajes y humillantes, y que muchos de ellos contribuyeron a la mala imagen de la psiquiatría (esa fama indecorosa que la industria del cine sabe explotar con conveniente exageración), pero lo cierto es que desde la Antigüedad hasta el siglo XX no hubo realmente mucho más por hacer. Ante la incomprensión de los trastornos mentales y el miedo a ciertos síntomas inmanejables, el personal sanitario solía trabajar a ciegas tratando de hallar una forma eficaz de ayudar a los enfermos. No por nada en 1947 el pionero de la psiquiatría biológica, Lothar Kalinowsky, escribió con tono resignado: «Los psiquiatras podemos hacer poco más por los pacientes que procurarles una vida más cómoda, permitirles que mantengan el contacto con sus familias, y devolverlos a la sociedad en caso de remisión espontánea». En otras palabras: esperar vanamente que el enfermo se sanara solo.

En este contexto de absoluto oscurantismo y de prácticas atroces, el surgimiento de una casaca blanca no parecía algo tan violento. Su inclusión en los manicomios hacia fines del siglo XVIII coincidió también con la supresión de las cadenas y grilletes, y la erradicación de las palizas represivas como métodos de castigo. Eran tiempos de reformas institucionales que acabaron convirtiendo los manicomios en establecimientos médicos en donde se buscaba atender y cuidar al paciente, y no simplemente encerrarlo en condiciones insalubres. Hay una escena fundacional de este momento y es cuando el psiquiatra francés Philippe Pinel liberó de sus cadenas a los internos del Hospice de la Salpêtrière de París. Él estaba convencido de que el marco institucional en sí mismo (el entorno agradable y limpio del hospital y la comunicación piadosa con los pacientes) podía ejercer en ellos un efecto beneficioso. Bajo esta mirada innovadora, las instituciones psiquiátricas comenzaron a albergar cada vez a más personas, lo cual exigió que el personal sanitario se especializara en la labor terapéutica y el uso adecuado de los nuevos tratamientos. De todos ellos, la camisa de fuerza fue uno de los más populares. Y esta popularidad fue también el principal motivo de su fracaso.
Como se consideraba una práctica mucho más benigna que los grilletes, el personal de los sanatorios lo usaba a menudo no solo para los pacientes peligrosos o violentos, sino también para quienes se resistían a alguna norma o tenían un comportamiento «inadecuado». De esta manera, muy pronto pasó de ser un tratamiento de contención a un régimen perverso de castigo. Aunque el modo de relacionarse con los internos había cambiado radicalmente, los médicos seguían sin comprender el origen y la complejidad de las enfermedades mentales. Los pacientes con delirios, alucinaciones o paranoia solían reaccionar mal a la camisa de fuerza no porque fueran especialmente agresivos, sino porque el sometimiento del chaleco reforzaba sus ideas de persecución, acoso y peligro. Hoy se sabe, por ejemplo, que sólo alrededor del 5% de los esquizofrénicos llegan a tener conductas realmente violentas. Pero entre los siglos XVIII y XX (el periodo en el que se empleó esta prenda), no había un conocimiento claro de los síntomas y diagnósticos, y se asumía de frente que cualquier persona con un desequilibrio psíquico era una amenaza para los demás.
Esto propició un uso nocivo e indiscriminado de la camisa de fuerza, el cual podía causar complicaciones físicas (como adormecimiento de los brazos, dificultad para respirar o daño en las articulaciones) si es que permanecía en el cuerpo durante varios días o semanas. Y esto no era tan raro que sucediera. En 1950, el reportero Charles H. Graham escribió una serie de artículos sobre las condiciones en los hospitales estatales de Kansas, en Estados Unidos. En una de estas instituciones descubrió que de los setenta pacientes que había en la sala principal, por lo menos la mitad estaba apresada con chalecos. Algunos llevaban sujetados tanto tiempo que los enfermeros tenían miedo de liberarlos porque, según comentó uno de ellos, «estábamos convencidos de que nos matarían».
En dos siglos y medio, la camisa de fuerza pasó de tener una imagen compasiva a convertirse en una práctica inhumana y opresora. Ante la expansión de su desprestigio (y conforme los hospitales fueron sofisticando sus métodos), poco a poco empezó a verse como una prenda anticuada que lo único que ocasionaba era maltrato y estigma. Al cabo de un tiempo, específicamente desde finales del siglo XIX, se reemplazó por otras formas de control, como los sedantes (el cloral, la morfina o el bromuro de sodio, que hacían dormir por varios días a los pacientes), los tranquilizantes (principalmente el meprobamato, que apaciguaba las crisis de ansiedad sin inducir al sueño) y sobre todo los antipsicóticos (concretamente la clorpromazina, una pastilla que se descubrió en 1952 y que significó el inicio de la era farmacológica de la psiquiatría). En gran medida, esto último fue lo que terminó sustituyendo por completo a la camisa de fuerza: los esquizofrénicos que sufrían de alucinaciones y delirios (o lo que entonces se llamaba «ataques de locura») empezaron a contener sus crisis sin necesidad de sujetarlos o someterlos a ninguna prenda. Por primera vez podían llevar un tratamiento psiquiátrico que efectivamente les daba resultados, sin duda escasos y limitados, pero que al menos les permitía disminuir sus episodios psicóticos. Las medidas de coerción dejaron entonces de ser tan necesarias. Y a partir de ese momento, el ominoso chaleco comenzó a aparecer más en las salas de cine que en los pasillos de los hospitales.
Hoy la camisa de fuerza es algo más que un vestuario cinematográfico: es un icono de todo lo errado que la psiquiatría y la sociedad cometieron en contra de quienes no comprendían. Es la evidencia de una mentalidad fundada en el temor a lo inexplicable, a lo que se escapa drásticamente de la norma, y a lo que amenaza los valores establecidos de una civilización que excluye y desprecia a los que no se ajustan a ella. Aunque hace muchos años ya superamos los tiempos de las cadenas, el trasfondo de los estigmas alrededor de la salud mental sigue siendo el mismo: el rechazo a lo que no podemos entender. Después de todo, el rol de la camisa de fuerza fue precisamente suprimir lo que resultaba incómodo, excéntrico e inmanejable.
Pero a veces, como demostró el ensayista inglés Charles Lamb, lo que hacía falta no era someter violentamente los impulsos, sino más bien darles otra forma de expresión, cobijarlos con empatía y no rehuir de ellos a pesar de resultar incomprensibles. Es lo que revela la historia con una de sus hermanas. En 1796, Mary asesinó a la madre de ambos luego de sufrir un «ataque de locura». A partir de ese incidente, Lamb decidió hacerse cargo de ella, cuidarla y darle un lugar para vivir hasta que él falleció, más de treinta años después. Durante ese periodo, Mary entraba y salía de los sanatorios cada vez que sufría un colapso. Con frecuencia, cuando viajaba a algún lugar, llevaba consigo una camisa de fuerza en caso de que le sobreviniera una de sus crisis. Oponiéndose a lo que decían los médicos, Lamb nunca dejó que permaneciera mucho tiempo en el manicomio y, en lugar de eso, la impulsaba a escribir y a llevar una vida normal. Fue así que juntos publicaron un libro que se volvería mundialmente conocido: Cuentos de Shakespeare, una adaptación para niños y adolescentes del dramaturgo inglés. De esa conmovedora historia de hermanos, se dice que queda un dibujo hecho por el propio Lamb en donde ambos aparecen caminando cerca de un hospital psiquiátrico. Ella se apoya en él con una mano y, con la otra, carga resignadamente su camisa de fuerza. Es una escena entrañable y a la vez brutal, porque allí se resume todo lo que siempre estuvo presente en la vida de Mary: un sanatorio impreciso en el fondo, un chaleco blanco pegado a su cuerpo, y un hermano que incluso en los momentos más oscuros y enloquecidos, nunca se apartó de su lado.