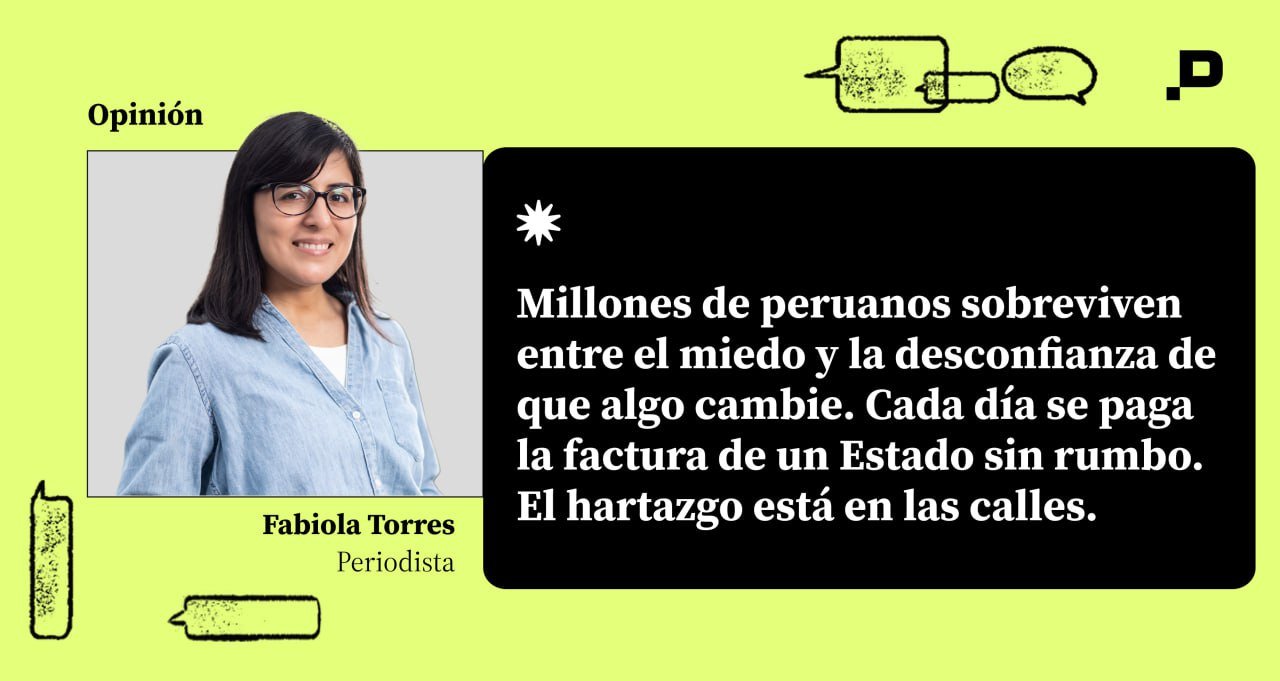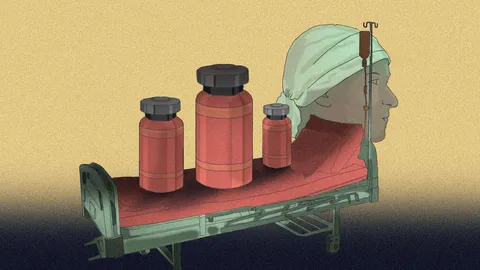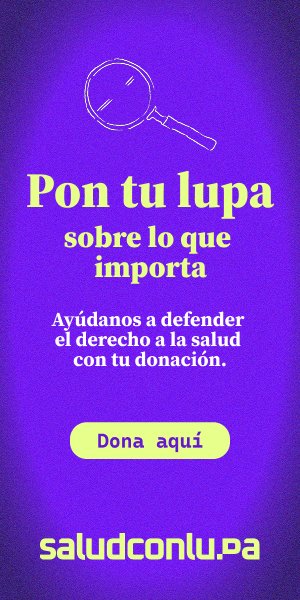Esta semana, los peruanos hemos visto —y sentido— cómo el país se desmorona un poco más: choferes de transporte público que dejaron de trabajar por miedo a las mafias de extorsiones, un atentado contra una agrupación musical en pleno concierto y una nueva vacancia presidencial. Demasiado para un país agotado, que vive atrapado en un bucle de crisis y desconfianza.
El hartazgo se respira en las calles. Muchos sienten que este gobierno, sostenido por fuerzas políticas corruptas, ha perdido el control y se dedica más a blindarse que a cuidar a la gente. Afuera, la inseguridad se multiplica: cada 19 minutos alguien denuncia una extorsión. El miedo dejó de ser un estado de ánimo; ahora organiza la vida cotidiana.
Mientras el crimen organizado se expande, el Congreso recorta las herramientas para enfrentarlo. En lugar de fortalecer las investigaciones o proteger a las víctimas, ha restringido la colaboración eficaz —reduciendo plazos y condiciones de verificación—, limitado las interceptaciones telefónicas y redefinido “organización criminal” para excluir delitos como la extorsión o la corrupción con penas menores. Algunos fiscales y jueces las llaman, con razón, leyes procrimen. La violencia se ha convertido en un sistema paralelo que impone sus propias reglas.
Lo que nos pasa hoy no se gestó de pronto. Desde 2016, el Perú vive una crisis política permanente. En nueve años —y con una pandemia devastadora de por medio— siete personas han ocupado la Presidencia, de Kuczynski a Jerí. Durante el gobierno de Dina Boluarte —que empezó con una represión que dejó cerca de 50 muertos— hubo más de sesenta ministros en apenas dos años y tres presidentes del Consejo de Ministros, una cadena de rotaciones que evidencia improvisación y caos.
La vacancia de Boluarte, aprobada el 10 de octubre, y la llegada de José Jerí solo prolongan la crisis. El país sigue atrapado en la inseguridad y la desconfianza institucional. Y nada indica que este gobierno vaya a revertir las leyes procrimen que el Congreso —del que proviene Jerí— aprobó. Es un poder que ya no representa a la ciudadanía. Esa desconexión explica el malestar frente a un gobierno que actúa de espaldas a su población.
Aunque aún no hay cifras que lo midan, el costo humano de vivir en un Estado sin rumbo es inmenso. Se siente en el día a día de las personas.
En el niño que ya no asiste a clases porque los extorsionadores amenazan con atacar su colegio; en el comerciante que paga para poder abrir su puesto; en el chofer que no sabe si regresará al final del día. En la zozobra de vivir pendientes de no ser la próxima víctima.
En el paciente que espera en un hospital sin medicinas, donde la corrupción paraliza equipos y hace desaparecer presupuestos; y en el serumista que, sin estabilidad ni protección, sostiene con su vocación lo que el Estado dejó caer.
En los pueblos amazónicos y altoandinos, con postas sin personal, escuelas sin maestros, carreteras inconclusas y proyectos extractivos que dejan contaminación y abandono.
También en la expansión de economías ilegales —minería, tala, narcotráfico— que avanzan con violencia, asesinan a defensores ambientales y operan ante un Estado que mira hacia otro lado. Y en los intentos de reducir el espacio público y la protesta, de imponer el silencio como sinónimo de orden.
En los jóvenes que ya no ven futuro; en los más de 600 000 peruanos que emigraron en 2024 —una de las cifras más altas de los últimos cinco años—; y en el 57 % que afirma que se iría si pudiera. Esa migración es una fuga de confianza, de propósito, de esperanza.
Ese costo también está en quienes eligen callar, creyendo que el desinterés los mantiene a salvo. Pero en un país donde el Estado ha dejado de responder, nadie está a salvo del deterioro.
Esto lo saben miles de ciudadanos que se preparan para marchar el 15 de octubre. No confían en que Jerí logre ningún cambio. La mayoría no espera milagros, sino un mínimo de garantías: una mesa directiva y un gobierno de transición capaces de conducir al país —sin más maniobras ni cálculos individuales— hasta las elecciones de abril de 2026.
Son días inciertos, sí. Pero también de rabia y hartazgo. Por eso, muchos marcharán aunque no sepan qué vendrá después. Porque ya no pueden seguir callando.