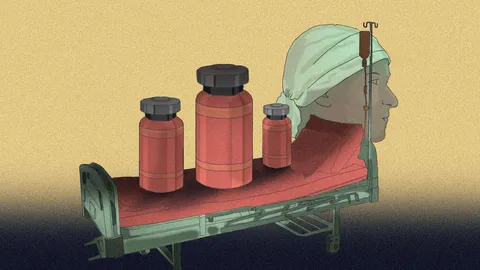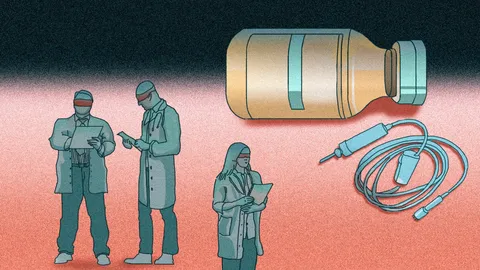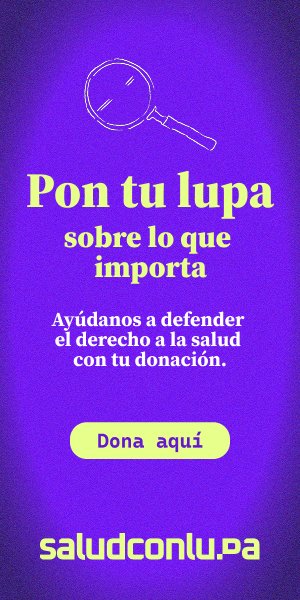“Tenemos que respetar la vida, la familia y la libertad. Para eso estamos en política…”. Con esa frase, Rafael López Aliaga —alcalde de Lima y líder de Renovación Popular— se dirigió el 30 de marzo a miles de asistentes en la Marcha por la Vida, la movilización anual de colectivos ultraconservadores en contra del aborto. No fue solo un lema religioso, sino la expresión de una agenda que avanza a toda velocidad en el Congreso para limitar el aborto terapéutico, sacar la educación sexual de las escuelas, borrar el delito de feminicidio, negar derechos a las personas trans y desmontar las políticas de igualdad de género construidas en las últimas décadas.
La figura central de esa estrategia es Milagros Jáuregui de Aguayo, pastora evangélica y cofundadora de la iglesia La Casa del Padre. Llegó al Parlamento en 2021 y en pocos años se convirtió en una de las principales operadoras del bloque ultraconservador. Hace unos días fue reelegida como presidenta de la Comisión de la Mujer y la Familia con el respaldo de varias bancadas, un cargo que le otorga poder para traducir su ideario religioso en iniciativas legislativas.
En este tiempo, Jáuregui ha impulsado 30 proyectos de ley, como autora o coautora; seis ya se convirtieron en norma. Uno prohíbe a las personas trans usar baños de acuerdo a su identidad de género. Tres otorgan derechos al concebido bajo la figura del “niño por nacer”, lo que en la práctica apunta a restringir el aborto terapéutico incluso en casos de riesgo para la salud física o mental de mujeres y niñas. Otro eliminó el uso del lenguaje inclusivo en instituciones públicas, una herramienta creada para visibilizar a las mujeres. Y el más reciente, aprobado el 20 de agosto, reemplaza el enfoque de género en todas las políticas públicas por la llamada “defensa de la familia”, un cambio que limita la capacidad del Estado para reconocer la desigualdad entre hombres y mujeres y frena políticas diseñadas para proteger a las víctimas de violencia.
Desde el Ejecutivo no hubo una postura firme para frenar el avance de las propuestas de Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante. En 19 de las 30 iniciativas revisadas, los ministerios de Educación, Justicia y de la Mujer emitieron observaciones técnicas desfavorables; en al menos seis ni siquiera fueron consultados. Aun así, esas alertas no se tradujeron en una defensa pública. El silencio del gobierno permitió que estas iniciativas avanzaran en el recorte de derechos fundamentales.
El bloque conservador, sin embargo, no actúa solo. Su avance se sostiene en alianzas dentro del Congreso: la reciente elección de Jáuregui contó con el voto unánime no solo de Renovación Popular, sino también de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú. Esa convergencia muestra que no se trata de una batalla aislada, sino de una agenda compartida o tolerada por distintos grupos políticos. En este frente también confluyen tradiciones religiosas distintas: López Aliaga es miembro del Opus Dei y Jáuregui una pastora evangélica, un vínculo que ilustra cómo se articula hoy el conservadurismo en el Parlamento.
Todo esto ocurre en un contexto crítico. En su último año de mandato y con niveles históricos de desaprobación, la presidenta Dina Boluarte ha cedido terreno a esa agenda. Lo hace con gestos de respaldo y también con silencios frente a leyes que recortan derechos, lo que refuerza la percepción de un Congreso que legisla sin contrapesos.
Cómo Renovación Popular abrió la puerta al bloque conservador
En el Congreso, Milagros Jáuregui tiene un aliado clave: Alejandro Muñante, también congresista de Renovación Popular. Abogado de profesión, en 2017 fundó la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam), desde donde se articuló con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, conocido por su campaña contra la equidad de género y la educación sexual integral.
Ambos encontraron en Renovación Popular la puerta de entrada a la política nacional. Muñante lo intentó primero, como candidato al Congreso en 2019 con Solidaridad Nacional —el partido que luego mutaría en Renovación Popular—. Jáuregui llegó en 2021, cuando fue elegida congresista por Lima.

Ese tránsito no habría sido posible sin la transformación del partido bajo el liderazgo del empresario Rafael López Aliaga. Tras el fracaso de Solidaridad Nacional en las elecciones de 2020, López Aliaga tomó el control, cambió el nombre y hasta el color partidario: del amarillo pasó al celeste, el mismo que usan los movimientos “provida”. También viró el discurso: de las promesas de obras públicas para sectores populares a una narrativa centrada en los valores religiosos.
Con López Aliaga al mando, Renovación Popular se convirtió en una plataforma ideal para figuras como Jáuregui y Muñante, capaces de llevar a la política las prédicas que antes difundían desde sus iglesias y organizaciones. “Primero crearon colectivos, luego llevaron sus discursos a las calles con marchas por ‘la vida y la familia’, y con el tiempo entendieron que si querían influir de verdad tenían que entrar al Estado”, explica Rodrigo Gil, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
La llegada de López Aliaga al partido consolidó una alianza poco común: un católico del Opus Dei articulando con iglesias evangélicas. Los unieron banderas comunes —la defensa de la vida desde la concepción, la familia tradicional y el rechazo al enfoque de género—, suficientes para levantar un frente conservador con proyección política. Para los grupos religiosos, Renovación Popular era la plataforma ideal para llevar su agenda al Estado; para el partido, el discurso moral servía como llave para acercarse a sectores populares y afianzar una base electoral.
“Renovación Popular ha logrado combinar con bastante eficiencia el discurso económico más clásico, de defensa del modelo neoliberal, con retóricas del miedo”, explica Rodrigo Gil. Ese discurso apela a un enemigo construido, a la vez global y local. En el plano internacional, se señala a Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud como parte de una supuesta amenaza “globalista” que buscaría imponer la equidad de género y la educación sexual integral. En el ámbito local, los ataques se dirigen contra colectivos feministas y organizaciones LGTBIQ+, acusados de querer “ideologizar” a los niños o “homosexualizarlos”.
A esos adversarios los rebautizan con etiquetas que buscan desacreditarlos: “rojos”, “caviares”, “izquierdistas”, “comunistas”, “terrucos” o “terroristas”. La intención es clara: deslegitimar sus causas, criminalizar su activismo, sembrar dudas sobre su financiamiento y expulsarlos de la esfera política.

Esa llamada “batalla cultural” se traduce en el Congreso en un empeño por bloquear cualquier avance en derechos sexuales y reproductivos. “La apuesta es erradicar esas demandas, ya que, por definición, atentarían contra la integridad moral y natural de la sociedad”, explica el sociólogo Jorge Luis Duarez Mendoza.
Pero fuera del hemiciclo esa cruzada tiene consecuencias concretas: mujeres y niñas enfrentan más barreras para acceder al aborto terapéutico en los servicios de salud, las personas trans encuentran nuevas trabas legales y los colectivos feministas y LGTBIQ+ cargan con un clima de mayor hostilidad. Lo que en el discurso se presenta como una “batalla cultural” termina significando menos derechos y más vulnerabilidad para amplios sectores de la sociedad.
Y esa vulnerabilidad se multiplica en un país que ya vive con miedo. Cada 39 minutos una mujer o una niña es violada y cada pocas horas alguien es asesinado. El 2025 proyecta ser el año con más casos de violencia sexual en siete años, mientras los homicidios crecen más de 20 % respecto a 2024. En medio de este panorama, con la violencia arrasando en las calles, el Congreso concentra su energía en recortar derechos en lugar de enfrentar las urgencias más graves de la población.
Las personas trans, el blanco más expuesto
Los grupos conservadores defienden un modelo de familia rígido, basado solo en la unión entre un hombre y una mujer. Por eso, las personas trans —que no encajan en ese molde— se han convertido en blanco de rechazo y ataques. Negar su existencia también significa negarles derechos básicos: estudiar, trabajar, desarrollarse e incluso algo tan elemental como usar un baño sin ser humilladas, expulsadas o violentadas.
En esa lógica se aprobó la Ley N.º 31973, impulsada por Alejandro Muñante y coescrita por Milagros Jáuregui. Esta norma prohíbe a las personas trans usar los baños de instituciones públicas y privadas según su identidad de género. Obliga a hacerlo según su “sexo biológico”, con el pretexto de proteger a niños y adolescentes. Pero, en el fondo, refuerza una idea peligrosa: que las personas trans son potenciales agresores sexuales de menores. Una narrativa sin sustento, repetida en el discurso cotidiano, que legitima su exclusión.
“Es una especie de cacería contra nosotras. Aquí no hay un sustento técnico, no hay cifras, no hay estadísticas”, dice Gianna Camacho, periodista trans y coordinadora del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Cayetano Heredia. La evidencia la respalda: casi la mitad de las violaciones a menores de 14 años son cometidas por un familiar directo —tíos, abuelos, padrastros—. Otro 40 % corresponde a personas del entorno cercano, como vecinos, profesores o cuidadores, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que analizó 270 casos entre enero y julio de 2023.
Las consecuencias de la ley son graves. Obliga, por ejemplo, a que las mujeres trans entren al baño de hombres, exponiéndolas a agresiones sexuales o ataques de transfobia. También abre la posibilidad de que una persona trans sea denunciada por “conductas obscenas” solo por usar un baño, con penas de dos a cuatro años de prisión, según advirtieron los investigadores Miriam Tovar y Gonzalo Ugarte, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Además de criminalizarlas, la norma busca patologizarlas: sugiere que su identidad es un problema que debe corregirse. Esa misma lógica se refleja en el discurso de sus impulsores. En mayo de 2025, Muñante atacó públicamente a Gianna Camacho refiriéndose a ella con un género que no le corresponde, y Jáuregui la ha llamado “hombre vestido de mujer”.
La ley fue promulgada el 12 de mayo sin observaciones del Ejecutivo. Ninguna entidad del gobierno cuestionó su aprobación, pese a ser abiertamente discriminatoria y contradecir sentencias de organismos internacionales. Entre ellas, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Azul Rojas, una mujer trans peruana que fue torturada y violada por policías en 2008. En ese fallo, la Corte ordenó al Estado peruano garantizar igualdad y no discriminación sin importar la orientación sexual o identidad de género. También le exigió crear un sistema oficial para recopilar datos sobre la violencia contra personas LGBTIQ+. Ese registro aún no existe y, con la nueva ley, el riesgo es invisibilizar todavía más esa violencia.

Hoy, el vacío de información lo cubren organizaciones y académicos. El Observatorio de Derechos TLGBI de la UPCH documentó 54 crímenes de odio entre 2020 y 2023, incluidos 30 asesinatos de mujeres trans. Son cifras alarmantes, pero incompletas: gran parte de las agresiones nunca se denuncia y queda fuera de las estadísticas.
El peligro para las personas trans es real, aunque congresistas y grupos conservadores lo nieguen. Leyla Huerta, directora de Féminas Perú, lo sabe de cerca. Recibió amenazas en 2016, cuando surgió la campaña Con Mis Hijos No Te Metas. Entonces era una de las voces más visibles de la comunidad trans, pero la exposición la puso en riesgo. Con el tiempo, bajó su perfil y se dedicó a acompañar a otras mujeres trans con charlas y talleres.
Cuando se enteró de la propuesta de ley, Féminas volvió a salir a las calles. En abril de este año realizaron dos plantones frente a la Defensoría del Pueblo para exigir protección. Pero la respuesta fue un portazo. El defensor Josué Gutiérrez declaró que permitir el ingreso de personas trans a baños públicos “afectaba a los niños y niñas”. Esa afirmación llegó después de que un grupo de mujeres trans visitara el Congreso invitadas por la legisladora Susel Paredes, hecho que motivó a Muñante y Jáuregui a impulsar el proyecto.
La Defensoría, que antes había advertido sobre la vulnerabilidad de las personas trans, se alineó con el discurso conservador. Y el Ejecutivo tampoco levantó la voz. “En el Congreso y en el Ejecutivo no podemos conseguir ningún cambio: ambos son espacios estériles”, dice Huerta.
Ante ese escenario, la alternativa es una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Para eso, organizaciones trans están reuniendo más de 15,000 firmas, de las cuales se necesitan 5,000 válidas. Pero incluso ese camino es incierto: el TC también tiene un perfil conservador y una postura débil frente a los proyectos antiderechos del Congreso.
Aborto terapéutico: un derecho bajo ataque
En el Instituto Materno Perinatal de Lima, conocido como la Maternidad de Lima, cerca de 40 ginecólogos están capacitados para evaluar casos de aborto terapéutico, un derecho reconocido en Perú para proteger la salud de gestantes en situaciones críticas. Allí han atendido cientos de casos, incluso de niñas víctimas de abuso sexual que, en sus regiones, no pudieron acceder a este procedimiento. Sin embargo, los ataques políticos —especialmente de la congresista Milagros Jáuregui— han generado temor entre los médicos. “Nos han llamado asesinos, y ahora muchos tienen miedo de respaldar estas decisiones médicas por cuestiones políticas”, afirma Enrique Guevara, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, con más de 20 años de trabajo en esa institución.
La Maternidad de Lima fue pionera en el país al normar el aborto terapéutico con base en evidencia científica y opiniones de distintas sociedades médicas. En 2024, actualizó su guía clínica para incluir casos de malformaciones incompatibles con la vida y daños graves a la salud mental de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Era una medida urgente tras tres sentencias contra el Estado peruano —los casos de K.L., L.C. y Camila— por haber negado abortos a menores, vulnerando sus derechos y causando daños irreparables. También se sustentó en estudios que muestran el alto riesgo de trastornos mentales en estas situaciones, desde estrés postraumático hasta intentos de suicidio.

Pero la presión política llegó hasta el Ministerio de Salud. En abril de 2025, el viceministro de Prestaciones, Herberth Cuba, exigió la anulación de la guía clínica. El 5 de junio, el ministro César Vásquez —aliado de los grupos conservadores y dirigente de Alianza para el Progreso— firmó la resolución que la dejó sin efecto. Con esa decisión, se reforzó un escenario donde los médicos ya no pueden actuar con libertad sin exponerse a denuncias o cuestionamientos.
Aun así, Guevara defiende su trabajo: “Mi labor se basa en criterios técnicos, no en posturas filosóficas, políticas ni religiosas. El aborto es una decisión muy difícil y solo debe aprobarse cuando hay razones de peso. De lo contrario, condenamos a una mujer a morir o a sufrir daños irreversibles”.
Las consecuencias de no poder acceder a este derecho son letales. Las mujeres que abortan en condiciones de riesgo no solo pueden perder la vida, también cargan con el miedo de ser perseguidas y juzgadas. Ese temor lo conoce bien Victoria*, integrante de la Red de Acompañantes Nadie se queda sola. Desde hace ocho años escucha y acompaña a mujeres en situaciones extremas: niñas abusadas que no saben cómo enfrentar un embarazo, y mujeres adultas que intentaron interrumpirlo y sufrieron complicaciones, pero no se atreven a acudir a un hospital por miedo a ser denunciadas.
La mayoría de estas historias comparten un patrón: ausencia de educación sexual integral y desinformación. Muchas adolescentes desconocen que pueden quedar embarazadas en su primera relación sexual o no saben identificar un abuso. Y casi todas enfrentan prejuicios sobre el aborto. “El discurso ultraconservador repite que las mujeres que abortan son promiscuas, irresponsables, que no aman la vida ni la familia. Nada más alejado de la realidad que vemos todos los días”, dice Victoria.
Las cifras lo confirman: entre 2014 y 2023 se registraron 3,347 atenciones por aborto en los servicios de salud. Una cifra mínima si se compara con los 144,416 casos de violencia sexual en el mismo periodo, más del 71 % contra menores de edad, según Promsex.
Las barreras no terminan en el aborto terapéutico. El anticonceptivo oral de emergencia, clave para prevenir embarazos no deseados y reducir riesgos para la salud, sigue sin estar disponible en muchos centros de salud, a pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena su distribución gratuita.
Un informe reciente de Promsex revela que la mayoría de usuarias que logran acceder a la píldora son mujeres adultas, muchas de ellas atendidas tras sufrir violencia sexual. Para las adolescentes, el acceso es todavía más difícil: el personal de salud suele juzgar sus circunstancias, retrasar la entrega o derivarlas a otros consultorios, a pesar de que los servicios de emergencia deberían estar disponibles en cualquier turno.
El retroceso en la igualdad de género
“La ideología de género quiere destruir al hombre”, repiten en marchas y entrevistas los congresistas Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante. Convertido en su lema político, este mensaje encierra lo que en realidad buscan: desmontar las políticas de igualdad de género.
En el Perú, esas políticas se han construido en las últimas dos décadas para prevenir la violencia contra las mujeres, cuestionar prácticas machistas normalizadas y garantizar atención diferenciada a las víctimas. Para los sectores conservadores, en cambio, todo ese marco legal es una amenaza que enfrenta a mujeres y hombres.
Un ejemplo es su rechazo a que el Ministerio Público aplique el enfoque de género en las investigaciones por violencia. En su discurso, esa medida solo sirve para “vengarse de los hombres”. Bajo esa lógica, Muñante presentó un proyecto de ley que castiga con cárcel a las mujeres que denuncien violencia si el proceso no termina en condena. La propuesta también alcanza a quienes se retracten, guarden silencio o no logren sostener la denuncia.
“¿Qué pasa si una madre no puede probar que su hija fue violada? ¿La van a criminalizar? Si de verdad quisieran proteger a mujeres, niñas y adolescentes, combatirían la impunidad que ampara a los agresores”, responde Liz Meléndez, directora de la organización feminista Flora Tristán.
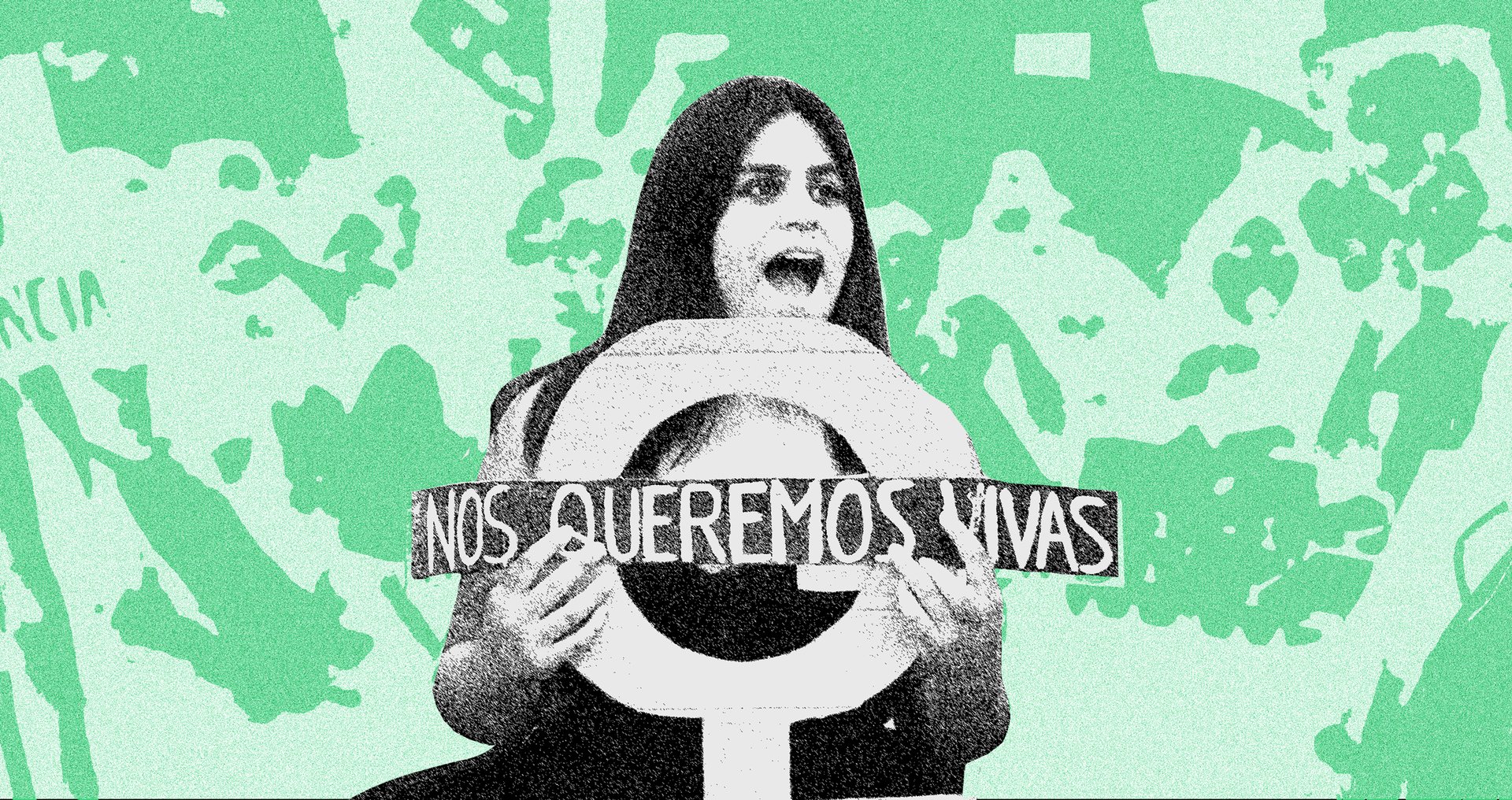
Jáuregui ha ido más lejos: planteó reemplazar el delito de feminicidio por el de “asesinato de pareja”, limitado a casos en que la víctima es asesinada por su esposo o conviviente. Ese cambio dejaría fuera otras formas de violencia, como las que ocurren con enamorados, ex parejas, compañeros de trabajo, amigos o incluso acosadores. “Lo que quieren decir es que la violencia es un asunto privado, que solo ocurre dentro del matrimonio. Pero eso borra la comprensión más amplia de la violencia de género”, advierte Lesly Díaz, especialista de Promsex.
La ofensiva no se limita a las leyes penales. También apunta a tomar control del Ministerio de la Mujer. Existen proyectos para fusionarlo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y otros que buscan cambiarle el nombre a “Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables”. Aunque aún no prosperan, la amenaza sigue abierta: en julio de 2024, la presidenta Dina Boluarte se mostró a favor de la fusión, alegando “eficiencia administrativa”. Con la última recomposición ministerial, Fanny Montellanos pasó del Ministerio de la Mujer al de Desarrollo e Inclusión Social. En su lugar quedó la abogada Ana Peña Cardoza.
Pero no se trata solo de un cambio de nombre. La medida implicaría desmantelar un ministerio que brinda servicios especializados, como los Centros de Emergencia Mujer o el programa Warmi Ñan, dedicados a prevenir y atender la violencia. De prosperar, serían reemplazados por una agenda de “políticas para la familia”, entendida desde una visión patriarcal y machista. “Eso significaría que las mujeres dejarían de ser reconocidas como sujetas de derecho, con roles como la maternidad impuestos y no cuestionados. En la práctica, solo beneficia a quienes sostienen esa visión discriminatoria”, advierte Meléndez.
“Pretenden que las personas sigan destinos divinos, que no sean dueñas de sus propias vidas. Jáuregui incluso rechaza la participación política de las mujeres. ¿Ella sí puede ser congresista, pero las demás deben quedarse en casa limpiando? Es una visión mesiánica, donde solo unos pocos ‘elegidos’ pueden estar en el poder”, añade la activista.
Desde una mirada estructural, Diana Miloslavich, exministra de la Mujer, ofrece otra lectura: “En este sistema capitalista, el trabajo no remunerado de las mujeres sigue sosteniendo la economía. Pero esta corriente conservadora busca controlar el cuerpo y la vida de las mujeres, y con eso sostener un modelo económico desigual. La pregunta de fondo es: ¿cómo regresamos a las mujeres al espacio doméstico?”.
Ese intento de regresión ocurre en un país donde la violencia contra las mujeres sigue normalizada. Según la última Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES), el 75 % de la población tolera alguna forma de violencia hacia ellas y más de la mitad justifica la violencia sexual. En este contexto, los discursos que minimizan los derechos de las mujeres no solo profundizan la desigualdad, sino que también debilitan las pocas garantías de protección que existen hoy.
La red detrás del Congreso conservador
El avance de esta agenda conservadora en el Congreso no ocurre en el vacío. Detrás de congresistas como Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante existe una red de organizaciones, colectivos y líderes de opinión que les da respaldo y amplifica sus mensajes.
En abril, por ejemplo, durante una sesión de la Comisión de Familia en la que Jáuregui cuestionó el trabajo de la Maternidad de Lima, invitó como respaldo al médico Luis Solari, excongresista y excandidato de Solidaridad Nacional (partido que luego se transformó en Renovación Popular). Solari se presentó como “sustento científico” para rechazar el aborto terapéutico, aunque su trayectoria es claramente antiderechos: cuando fue ministro de Salud, entre 2001 y 2002, suspendió la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia y defiende que la educación sexual quede únicamente en manos de los padres, sin políticas públicas laicas.
Unos meses después, el 7 de julio, Jáuregui encabezó en el Congreso una mesa de trabajo contra el aborto terapéutico en la que participó Padres Peruanos, organización dirigida por el conferencista católico Daniel Armas y conocida por difundir acusaciones falsas contra la Maternidad de Lima, a la que señalan —sin pruebas— de realizar abortos ilegales.
Muñante, por su parte, también ha usado el Congreso como plataforma para dar espacio a grupos que atacan la llamada “ideología de género”. El 13 de junio organizó una conferencia de prensa para defender su proyecto de ley que castiga a las mujeres que denuncien violencia si el proceso no termina en condena. Allí participaron dos colectivos ultraconservadores: Padres Presentes, conformado por hombres con denuncias por violencia o con restricciones de custodia, y Padres Sin Gloria, que niegan la igualdad de género y sostienen que “la violencia es una percepción”.

El respaldo a ambos congresistas también se extiende al plano mediático. Entre sus aliados está el Instituto ILAD, liderado por el académico Miklós Lukács y con participación del comunicador Diego Acuña, que defienden abiertamente los proyectos de Jáuregui y Muñante. A esto se suma Bethel, el canal del Movimiento Misionero Mundial —presente en televisión, radio y redes—, que le da a Muñante un espacio propio desde el cual ataca a colectivos LGBTQ+ y organizaciones feministas.
A la red se añaden figuras como Carlos Polo, director para América Latina del Population Research Institute —organización ultraconservadora con sede en Estados Unidos—, consultado por Muñante para su proyecto contra los derechos de las personas trans. Polo, vinculado al Sodalicio (cerrado por la Iglesia tras denuncias de abusos sexuales), asesora también a Padres Peruanos y colabora con Giuliana Caccia, presidenta de la Asociación Persona, Vida y Familia y directora del medio digital Origen, que difunde contenidos religiosos y conservadores en redes sociales. Caccia fue consultada por Jáuregui para su proyecto de “fortalecimiento de las familias” y también para la polémica iniciativa de adopción “desde el vientre materno”. Ha sido invitada por la congresista a ceremonias en el Parlamento por el “Día del Niño por Nacer”.
El discurso conservador también se expande en las universidades. Allí destacan grupos como Jóvenes Patriotas —fundada en 2023 por tres estudiantes de Derecho de San Marcos: Julio Puescas, Lorenzo Castillo y Fabián Rodríguez—; Essentia, creada en la PUCP y liderada por Sebastián Imán y Christian Luján; y la Federación de Estudiantes Cristianos, presente en diversas universidades e institutos y cuya principal vocera, Abigail Ríos, se opone a la educación sexual integral.
Otros colectivos completan este entramado: la Asociación Cultural Hispanista del Perú, Juventud Pro Vida, Que No Nos Callen, Una Voz Diferente y Por los Pro Vida Perú, todos alineados con una agenda que busca restringir derechos reproductivos y reforzar visiones tradicionales de género y familia.
Como explica la periodista Amanda Meza, especialista en género, en los últimos años se ha consolidado una nueva generación de vocerías antiderechos. Reclutan sobre todo a jóvenes universitarios, los forman en foros y charlas y luego los integran a plataformas digitales y de streaming. Allí conviven periodistas, comunicadores y figuras mediáticas que se presentan como “liberales” o defensores del modelo económico, pero que en la práctica difunden y refuerzan la agenda ultraconservadora.
El alcance de estos grupos va más allá del ámbito nacional. En los “Congresos por la Vida y la Familia” —eventos en los que han participado Jáuregui y Muñante— se reúnen políticos, activistas e influencers antiderechos de países como Argentina y México. Renovación Popular, el partido de ambos congresistas, mantiene además vínculos con VOX, el partido ultraconservador y de extrema derecha en España.
Las organizaciones civiles bajo ataque
Las leyes no son el único frente de esta cruzada. En paralelo, colectivos feministas y defensores de derechos humanos sufren campañas de hostigamiento que buscan silenciarlos y borrar sus demandas del espacio público.
En redes sociales, ejércitos de trolls organizan ataques masivos: difunden fotos de activistas, las insultan con expresiones como “feminazis” y lanzan amenazas. En las calles, las marchas y plantones a favor del aborto o de la igualdad de género enfrentan un clima de hostilidad. Muchas agresiones verbales o actos de acoso nunca se denuncian y terminan en impunidad. Incluso hay activistas que han optado por autocensurarse en talleres y foros, según documenta la organización Demus en un informe publicado en junio de este año.
Los datos muestran la magnitud del problema. Entre 2022 y 2024, Demus registró 563 ataques contra mujeres y personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos. El 92 % fueron ataques personales, lo que revela una estrategia de individualizar el castigo para intimidar, quebrar emocionalmente y aislar a las defensoras. Los ataques colectivos, en cambio, buscan desarticular espacios de lucha y sembrar miedo en quienes participan.

Para el investigador Rodrigo Gil, este acoso no surge de la nada: responde a un relato que lo legitima. Se alimenta de la idea de que existe un grupo “caviar” que habría controlado durante décadas las instituciones públicas y la vida social, cultural y política, imponiendo una agenda “contraria a lo que la gente realmente quiere”. Esa narrativa instala la igualdad de género como un error que debe corregirse. En la práctica, sin embargo, muchas demandas nunca se han materializado: la despenalización del aborto sigue postergada, las personas trans carecen de reconocimiento legal pleno y la educación sexual integral fue retirada de las escuelas.
El debate sobre el enfoque de género en la educación pública fue, según Gil, el punto de quiebre. A partir de ahí se propagaron afirmaciones falsas —como que se enseñaba a los niños a “elegir su sexo” o que se buscaba “flexibilizar identidades sexuales”— que prendieron en un contexto de desinformación. Ese discurso reforzó la estrategia conservadora y facilitó la persecución contra quienes defienden derechos.
Frente a este panorama, los colectivos no se han rendido. Resisten desde hospitales, calles, foros y redes, convencidos de que retroceder no es opción. Quienes defienden el aborto, quienes hacen frente al machismo, quienes visibilizan las demandas trans, todos lo repiten con la misma firmeza: van a seguir. Y lo dicen sin titubeos, aun cuando el clima político y social se vuelve cada vez más hostil.
*Victoria es un nombre ficticio, usado a solicitud de la entrevistada para protegerla de posibles ataques de grupos conservadores.
Salud con lupa intentó comunicarse con las oficinas de prensa de los congresistas Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante. También envió un cuestionario el 26 de agosto, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.