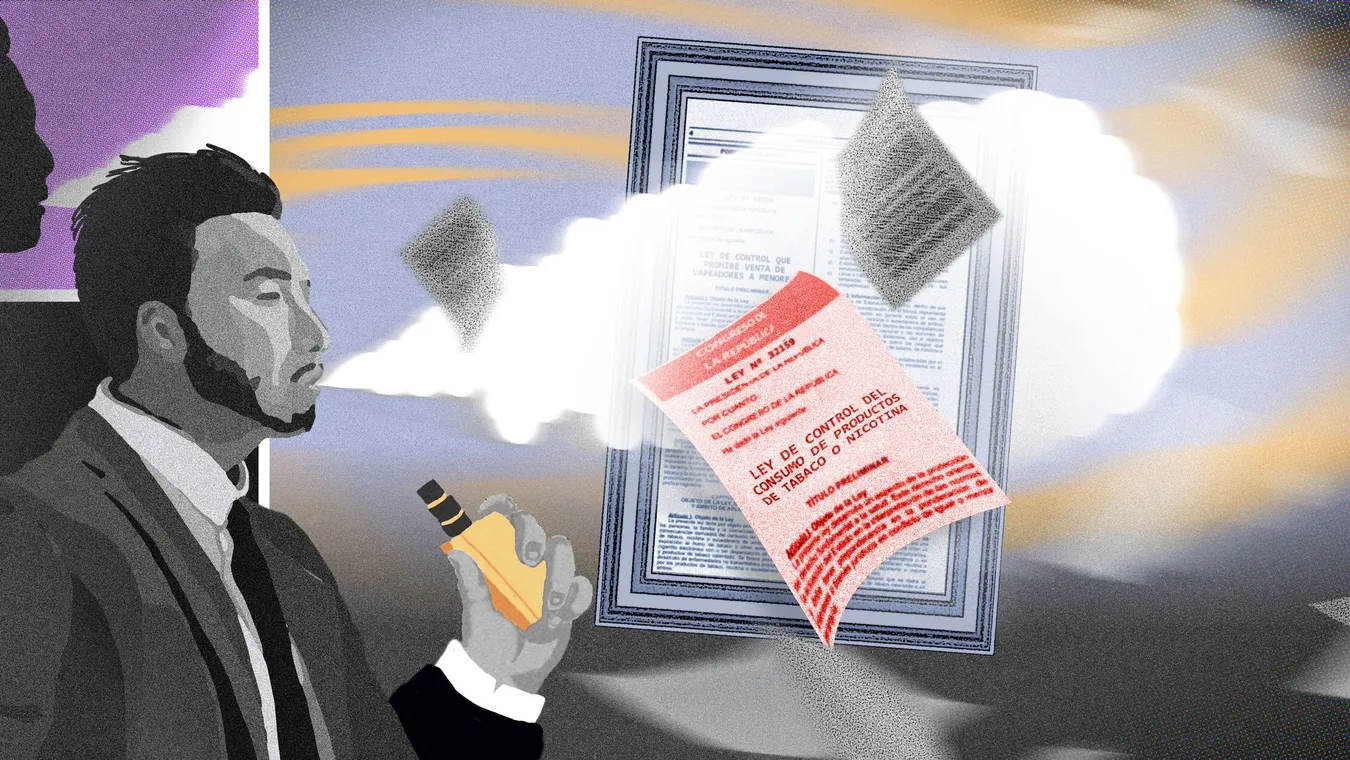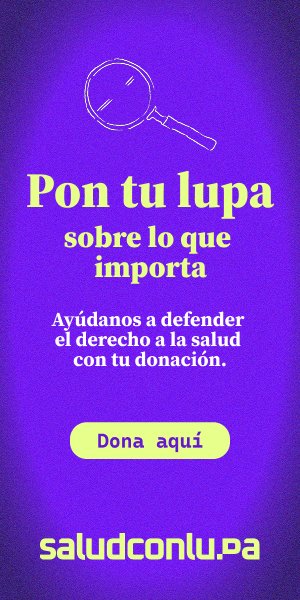Pequeño, recargable y con sabores que van de la menta al mango tropical, el cigarrillo electrónico —o vapeador— ha conquistado a miles de adolescentes y jóvenes en América Latina. Sus diseños imitan memorias USB o lápices de colores, caben en el bolsillo del pantalón y se camuflan en la palma de la mano. Se usan en casi cualquier lugar, sin el olor persistente del tabaco convencional. Está diseñado para una generación que creció sabiendo los peligros del cigarrillo y que cree que el vapeador no les hará daño o, al menos, no tanto.
Ese atractivo sostiene un mercado donde la industria tabacalera se reinventa y avanza a mayor velocidad que las autoridades. Desde 2019, la mayoría de gobiernos latinoamericanos ha tomado alguna medida para regular los cigarrillos electrónicos, pero no todos lo han hecho de la misma forma ni con el mismo resultado. Ocho países —entre ellos México, Uruguay y Argentina— han optado por prohibir su venta, importación y publicidad. Sin embargo, la prohibición en el papel no se traduce en las calles: en capitales como Ciudad de México o Buenos Aires, es habitual ver a jóvenes vapeando en plazas, bares o a la salida de clases. Los dispositivos se consiguen sin dificultad: circulan en redes sociales, se ofrecen en grupos de mensajería y se venden en locales que funcionan a la vista de todos, lo que evidencia lo difícil que resulta aplicar estas restricciones.
En otros países, la estrategia ha sido incorporarlos a sus leyes antitabaco, equiparándolos a los cigarrillos convencionales. Es el caso de Colombia, que en 2024 decidió prohibir su publicidad, fijar una edad mínima de compra, obligar a incluir advertencias sanitarias y ampliar los espacios 100 % libres de humo y vapor para cubrir también el uso de vapeadores.

Perú siguió un camino distinto: no los integró a su ley antitabaco, sino que aprobó una norma independiente en noviembre de 2024, con medidas similares a las colombianas. Pero la ley peruana todavía no entra en vigor plenamente porque falta aprobar su reglamento, y dejó un punto débil importante: no prohibió los sabores, solo restringió presentaciones que los asocien con golosinas.
En el mapa regional, el avance legal es evidente, pero también lo son los vacíos y las brechas de aplicación. Y es ahí donde se mide el verdadero alcance de estas normas.
La brecha entre la ley y la calle
En redes sociales, los vapeadores se cuelan entre videos de música, recetas y moda. En Perú, las marcas han llevado esa promoción a cuentas locales con rostros conocidos —como Sirena Ortiz, Martín Velásquez o el cocinero Ernesto Noriega— y han organizado sorteos y eventos. La ley peruana prohíbe la publicidad, pero no menciona de forma específica el espacio donde hoy más se promocionan estos productos: las redes sociales.
En los puntos de venta, la frontera entre “informar” y “promocionar” sigue difusa. En Lima Metropolitana, casi nueve meses después de aprobada la ley, los vapeadores permanecen en vitrinas de cadenas como OXXO y Listo, así como en bodegas de barrio, con envases de colores llamativos y promociones “2×1”, sin advertencias visibles sobre la nicotina. El último estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ubica precisamente a las tiendas minoristas y bodegas como las principales vías de acceso para los jóvenes y escolares de secundaria.
En Colombia, el debate sobre si la exhibición es o no publicidad tiene nombre propio: OXXO. La Fundación Anás- que se enfoca en la prevención de enfermedades no transmisibles- y especialistas en control de tabaco cuestionan que las vitrinas con una amplia variedad de sabores y dispositivos, colocadas a la altura de la caja, se presenten como exhibición “neutra”. La cadena sostiene que cumple con la ley y que no realiza promoción. El tema quedó en una zona gris luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad encargada de regular la publicidad y la competencia, suspendiera circulares que autorizaban la exhibición de productos de tabaco en los puntos de venta.
La calle también muestra cómo circulan los vapeadores por canales informales. En Bogotá, a lo largo de la Carrera Séptima en Chapinero —un corredor universitario muy concurrido—, vendedores ambulantes ofrecen, junto a dulces y cigarrillos convencionales, dispositivos electrónicos como VEEV y TEREA. Según contaron a reporteros que participaron en esta investigación colaborativa, se abastecen a través de Coltabaco, la filial de Philip Morris International en Colombia.
Mientras tanto, en las plataformas digitales también se ajustan prácticas. En Colombia, desde el 9 de mayo, ya no deberían aparecer anuncios de vapeadores en aplicaciones como Rappi ni en eventos o conciertos, por la entrada en vigor de la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio.
Un capítulo adicional de preocupación proviene del activismo visible en redes y foros públicos. Algunas organizaciones que se presentan como usuarios o activistas -como capítulos regionales de Asovape- están vinculadas con redes financiadas por la industria tabacalera. Por ejemplo, estos grupos, activos en Perú y Colombia, han promovido el discurso de la reducción de daños sin declarar sus conexiones con Philip Morris International y han sido identificadas como parte de una estrategia coordinada para influir en la regulación.
En la práctica, la combinación de canales formales, informales y digitales mantiene estos dispositivos al alcance de los más jóvenes. En Perú, uno de cada diez escolares de secundaria usa cigarrillos electrónicos y 133 mil se iniciaron en el último año, superando al tabaco convencional, según Devida. En Colombia, el 22,7 % de los estudiantes de 12 a 18 años ha vapeado alguna vez, con una edad promedio de inicio de 14 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes.

Perú y Colombia: avances legales bajo prueba
En los últimos dos años, Perú y Colombia aprobaron normas para regular los vapeadores que sus gobiernos presentan como completas y alineadas con las mejores prácticas internacionales, pero que en realidad tienen vacíos importantes. Ambas incluyen medidas como prohibición de publicidad, promoción y patrocinio; ambientes 100 % libres de humo y vapor; edad mínima de venta en 18 años; y advertencias sanitarias visibles en los empaques. Son de las leyes más recientes en América Latina, pero su punto de partida y el momento en que se encuentran son distintos, y su alcance dista de ser el de las regulaciones más estrictas de la región.
Colombia incorporó los cigarrillos electrónicos a su normativa antitabaco con la Ley 2356, aprobada por el Congreso y promulgada oficialmente en mayo de 2024. Además de prohibir toda forma de promoción, la norma autoriza a las autoridades a definir estándares técnicos de calidad para estos productos. El reto ahora es que se cumpla. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encargada de vigilar la publicidad y la competencia, anunció que aumentará las inspecciones, reforzará el monitoreo de ventas en línea y ordenará el retiro de publicidad ilegal. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la falta de criterios claros sobre cómo pueden exhibirse estos dispositivos en las tiendas y la demora en lanzar la campaña nacional de prevención dejan espacio para que las estrategias de marketing sigan llegando a adolescentes.
Perú, en cambio, aprobó en noviembre de 2024 una norma independiente —la Ley 32159— para regular los cigarrillos electrónicos, en lugar de incorporarlos a su ley antitabaco. La norma incluye medidas similares a las de Colombia. Pero su aplicación está detenida porque falta aprobar el reglamento que la hará operativa. Ese proceso enfrenta, además, un riesgo de interferencia: una disposición del Ministerio de Salud, la Resolución Ministerial N.° 307-2025, permite recibir “aportes” de empresas y otros actores privados durante la elaboración del reglamento.

Esto contraviene el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que exige blindar las políticas públicas frente a la influencia de la industria tabacalera. Además, el Informe Regional sobre la Interferencia de la Industria Tabacalera (2023), elaborado por Corporate Accountability y el Global Center for Good Governance in Tobacco Control, ubica a Perú y Colombia entre los países con mayor grado de influencia de la industria en políticas de salud pública, lo que coincide con los vacíos observados en la redacción reglamentaria.
Un negocio que avanza más rápido que su control
En América Latina, la industria de los cigarrillos electrónicos avanza mucho más rápido de lo que logran responder las regulaciones estatales.
Solo en 2022, Colombia importó casi seis millones de cigarrillos electrónicos —la mayoría fabricados en China—, según el Reporte de Importaciones de Cigarrillo Electrónico en ese país. Dos empresas concentraron más del 60 % de estas compras: British American Tobacco Colombia y Glu Vape. En 2024, el valor del mercado colombiano de vapeadores fue estimado en 125,3 millones de dólares, con un crecimiento anual cercano al 30 %, lo que muestra el dinamismo de la demanda y la flexibilidad de estas compañías frente a regulaciones todavía débiles.
En Perú ocurre algo similar. Las ventas de vapeadores alcanzaron 4,8 millones de dólares en 2021, un aumento del 133 % respecto a 2016, según Euromonitor International. Entre 2022 y 2024, British American Tobacco —con su marca Vuse— fue responsable del 20 % de las importaciones, mientras que Philip Morris (con Veev) estuvo entre los principales 11 importadores del país.
Este crecimiento sostenido se apoya en estrategias de marketing que las normas aún no logran abarcar del todo: campañas atractivas en redes sociales, envases llamativos y sabores diseñados para atraer a jóvenes consumidores, tanto en tiendas como en el comercio informal.
La magnitud del mercado y su expansión sostenida evidencian que estas prácticas forman parte de un modelo de negocio estructurado y no de actividades aisladas, lo que plantea un reto constante para las autoridades sanitarias y de fiscalización.
Este reportaje se desarrolló en el marco de un proyecto periodístico liderado por Salud con lupa, financiado por Vital Strategies en representación de Bloomberg Philanthropies. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente la posición de las entidades financiadoras.