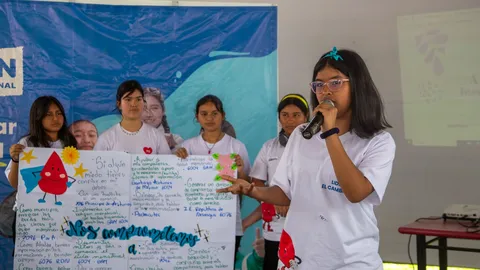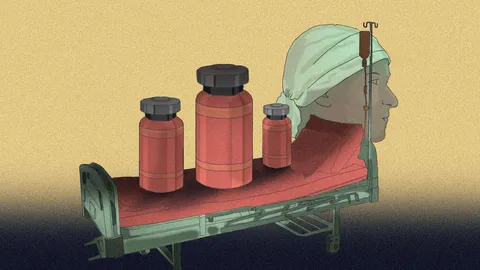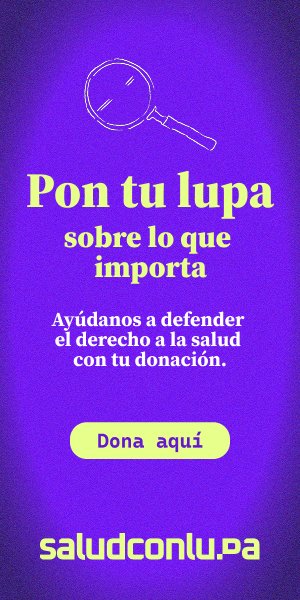Mientras el Gobierno se alista para aprobar una nueva Ley Agraria que ampliará los beneficios tributarios a las agroexportadoras, la crisis hídrica en Ica —una de las más graves del país— sigue sin ocupar un lugar central en la discusión pública. El modelo agroexportador que impulsó el crecimiento económico en esta región desértica hoy enfrenta un límite: la sobreexplotación y descenso acelerado del acuífero del que se alimentan los pozos de estas empresas. En este contexto, conversamos con Manuel Olaechea, presidente de XinérgIca, la asociación que agrupa a 15 de las principales agroexportadoras del valle de Ica, sobre sostenibilidad, responsabilidades compartidas y el futuro del sector.
En XinérgIca están representadas empresas como Agrícola Andrea, Sociedad Agrícola Don Luis, Proagro, Agrícola Don Ricardo, Campos del Sur, Vanguard Group, Agrícola Warmi, Agrícola 3P, Sunfruits, El Pedregal y Agroindustrial La Portada. Además de encabezar esta asociación, Olaechea preside el capítulo de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica.
📌¿Por qué surgió XinérgIca y qué papel busca cumplir en medio de la creciente tensión por el uso del agua en Ica?
Porque vimos que el debate sobre el agua está muy cargado de emociones, de percepciones, y poco basado en datos reales. Yo no puedo discutir con alguien cómo se siente si no le llega el agua, pero sí puedo discutir con información: si realmente falta agua, si hay o no sobreexplotación del acuífero. El problema es que muchos estudios se basan en encuestas o entrevistas sobre percepciones, y eso no es suficiente para tomar decisiones. Desde el Estado, desde los pequeños agricultores e incluso desde el empresariado, a veces se actúa sin un diagnóstico técnico claro. Hay empresarios que dicen: "Ya pago mis impuestos, el Estado que haga su parte", y con eso no basta. En XinergIca partimos de algo: no creemos que seamos los culpables del problema del agua, pero sí asumimos que tenemos la responsabilidad de actuar para evitar que empeore.
📌¿Qué impacto ha tenido la agroexportación en estos últimos años?
La agroexportación no empezó hace 20 años. Antes de eso, Perú ya era un país agroexportador. Por ejemplo, en el pasado, el azúcar y el algodón eran nuestras principales exportaciones, y fuimos de los mayores productores del mundo. Eso también era agroexportación: una producción agraria industrializada para exportar. Lo que ha cambiado es el modelo. La agroexportación moderna solo funciona dentro de la formalidad. Es un modelo en el que cerca del 50% del costo es mano de obra, lo que significa que distribuye mucho más entre los trabajadores, a diferencia de otras industrias como la minería, donde el mayor gasto está en maquinaria. Nosotros necesitamos gente para producir y exportar fruta. Por eso, hemos sido grandes generadores de empleo a nivel nacional. Y además está todo lo que gira alrededor: alquiler de camiones, tractores, servicios de catering... Ica vive directa e indirectamente de la agroindustria. Hay turismo porque hay campos productivos; hay pequeños empresarios que hoy tienen camiones porque transportan fruta. Eso es lo que ha generado la agroindustria en el país.
📌Pero está el lado ambiental: El acuífero de Ica está sobreexplotado: sale más agua de la que entra. ¿Cuál es su lectura sobre esta situación?
Eso no es de hoy. El primer gran problema de sobreexplotación del acuífero en Ica lo tuvimos a fines de los años 60. Tanto así que el Estado contrató a una empresa israelí, Tahal, que hizo el primer gran estudio porque el acuífero ya se estaba secando. O sea, la crisis hídrica en Ica no es reciente. Si nos remontamos más atrás, incluso en tiempos de los incas ya había problemas de agua. Hay historias de un Inca que, para incorporar a cierto pueblo, lo único que hizo fue llevarles agua. Así de antiguo es el tema.
Volviendo a lo moderno, la primera recomendación de Tajal fue clara: desviar los excedentes de agua y generar infiltración para evitar que se pierda agua superficial. Porque en Ica, el problema no es la falta de agua. El problema es cómo se administra. Todos los años tiramos millones de metros cúbicos de agua dulce al mar, millones. El problema es la gestión. La ANA no tiene capacidad real para fiscalizar, sancionar o controlar la sobreexplotación del acuífero. No puede frenar a quienes hacen pozos ilegales, sean grandes, medianos o pequeños agricultores. No hay administración seria.
Y luego está la ley de veda, que se hizo sin sustento técnico. No digo que no se necesite una veda o un control del acuífero —por supuesto que sí—, pero con criterio técnico. Te pongo un ejemplo: es como si estás en un carro cuesta abajo, en una colina, y te dicen "no te muevas". Eso es la ley de veda. Nos dicen a todos: "No se muevan", pero vamos directo al fondo. Eso está pasando en Ica.

📌En el caso específico del acuífero de Villacurí, se han hecho estudios académicos. Por ejemplo, en 2024 se presentó un informe de Water Witness que propone un modelo para analizar la huella hídrica. Ese informe advierte que hay una gran cantidad de pozos subterráneos usados por empresas, muchos de ellos en condición informal.
¿Según quién?
📌Según datos de la misma ANA.
Mira, según la ANA, en un informe hay 2,000 pozos ilegales y en otro solo 200. ¿Entonces a cuál le creo? ¿Con cuál me quedo?
📌Entonces, ¿cuestiona los reportes oficiales?
El problema no es cuántos pozos ilegales hay, el valor no está en el número. Y entiendo que desde fuera sea difícil de ver. Pero mira este ejemplo: yo tengo 100 hectáreas. Para regar una hectárea necesito 10 mil metros cúbicos de agua. Tengo una licencia y un pozo que me da un millón de metros cúbicos al año. Todo legal, todo en regla. Y con eso riego mis 100 hectáreas.
¿Para qué haría otro pozo? ¿Un pozo ilegal al lado? ¿Para regar lo mismo? No tiene sentido. No es que mientras más agua le eche a la planta, más fruta me da. No funciona así. Le doy el agua que necesita, porque además tiene un costo. Para nosotros, extraer agua del subsuelo no es gratis. Entonces, ¿por qué voy a perforar un pozo ilegal si ya tengo el agua que necesito?
📌Lo que ha sucedido es que muchas de las empresas agroexportadoras han ampliado su producción.
¿Muchas según quién? Tendemos a generalizar. Dime una. Nosotros denunciamos a las empresas que hacen perforaciones ilegales, tratamos de evitar que eso pase. Y es muy fácil saberlo: te metes a Google Maps, te vas al año en que se estableció la veda, y ves hacia adelante cuántas hectáreas nuevas han aparecido. Porque nadie hace un pozo nuevo para regar hectáreas que ya tenía. Se hace un pozo ilegal para regar hectáreas nuevas, que no tienen dotación de agua, para ampliar cultivos.
📌Una forma en la que nosotros tratamos de mapear esto es revisando las resoluciones del Tribunal de Solución de Controversias Hídricas de la ANA. Hay casos, por ejemplo, como el de Beta, donde inicialmente los pozos no eran formales. También está el caso de Agrícola La Venta, que tenía varios pozos no formales que fueron legalizados con medidas excepcionales. Y estamos hablando de empresas grandes, que se suponía estaban del lado de la formalidad.
Yo no voy a hablar mal ni de Beta ni de Agrícola La Venta —que creo que ya quebró— ni de ninguna empresa, si no me consta que hayan cometido un delito o una infracción administrativa. Si lo hicieron, que se aplique la ley, sin duda. Pero volvemos al punto central: ¿cuántas hectáreas más regó Beta? ¿Cuál es el problema real? ¿El número de pozos o la cantidad de agua que se extrae del acuífero? Porque ahí está el tema.
📌¿Cuánta agua se está extrayendo? Uno de los problemas, como usted mencionó en relación con la fiscalización, es que no hay reportes claros sobre cuánta agua realmente se extrae del acuífero de Villacurí, de Lanchas o de Ica. Lo que hay son estimados. No hay transparencia.
Si yo tuviera esa información, sería lo primero que publicaría. Porque me ayuda. Pero no existe. La ANA calcula el agua extraída sumando las licencias. Por ejemplo, yo tengo una licencia en un fundo en Los Molinos para 3 millones de metros cúbicos, y dice que puedo usar 30 mil metros cúbicos por hectárea. Pero uso solo 10 mil. ¿Por qué? Porque ahora tengo uva, que consume menos que la palta que tenía antes. Mis licencias son legales, pero solo uso un tercio de lo autorizado, porque no necesito más. Aun así, la ANA suma el total de la licencia como si se usara todo. Y eso no refleja la realidad.
¿Quieres saber cuánto se consume realmente? Suma las hectáreas productivas y multiplica por el promedio de consumo por cultivo. En uva, por ejemplo, nadie usa 20 mil metros cúbicos por hectárea si puede usar 10 mil. Sería botar la plata. En Ica hay unas 20 mil hectáreas de uva. Multiplica por 12 mil metros cúbicos, y ahí tienes el consumo real. Luego haces lo mismo con arándano, papa, maíz, algodón, pallar, pecana... y así obtienes una cifra más cercana a la verdad. Además, los cultivos que más consumen agua —los tradicionales— usan agua superficial, no subterránea. Y esa agua favorece la infiltración del acuífero, porque va por acequias y canales.

📌Lo que sí es un hecho es que el acuífero de Villacurí está bastante afectado. ¿Algunas agroexportadoras han reducido su dependencia del acuífero? ¿Qué alternativas se están implementando?
Primero hay que entender algo: el acuífero de Villacurí y el de Ica están conectados, son el mismo acuífero. Pero solo quienes están en el valle de Ica tienen acceso a agua superficial. Y en este valle hay menos empresas. La mayoría de la agroindustria está en Villacurí, que no tiene ese acceso. Y no se está haciendo nada para cambiar eso, para llevar agua de un lado al otro.
Todos los años tiramos millones de metros cúbicos de agua dulce al mar. Entonces, ¿por qué decimos que nos falta agua? Es como si cada mañana tiráramos plata por un hueco en el bolsillo y a fin de mes dijéramos “necesito un aumento”. Este año no sé si ya hemos botado 100 o 150 hectómetros cúbicos de agua dulce al mar. Y nadie dice nada. Pero cuando una empresa quiere usar agua para producir, generar empleo, generar divisas, ahí sí preguntamos cuánto consume. Entonces, hay una emoción detrás del tema del agua que no está siendo realista. Se habla desde la emoción, no desde los datos.
📌¿Y qué tipo de soluciones están impulsando desde XinérgIca? ¿A qué escala están trabajando?
Estamos impulsando tres proyectos relacionados con el agua. El primero es el uso de aguas residuales tratadas para la agricultura. Esto no solo permite aprovechar un recurso que se pierde, sino que también mejora la situación sanitaria. Pero hay un problema: es agua carísima. Para que te hagas una idea, un metro cúbico de agua superficial cuesta unos 3 centavos de dólar, uno de agua de pozo entre 10 y 15, dependiendo de la profundidad. Pero el agua tratada cuesta entre 30 y 50 centavos. Y si una hectárea usa 10 mil metros cúbicos, el costo se dispara. Además, el volumen de agua residual en Ica es bajo, porque la población consume muy poco comparado con la agricultura. Entonces, más que un impacto hídrico, este proyecto tiene un impacto sanitario.
El segundo es la recuperación de la infiltración. Antes, el agua del río se distribuía por acequias y canales, y se regaba por inundación. Eso generaba infiltración natural. Estamos trabajando ahora en recuperar las acequias como fuente de infiltración. Pero para ponerles agua, tiene que haber alguien regando, y no siempre lo hay. Entonces desarrollamos el Proyecto MARA —Mejoramiento del Acuífero por Recarga Acelerada— para convertir pozos abandonados en pozos de infiltración. En Ica hay más de 2,000 pozos secos que podrían servir para eso. Ayer mismo firmamos con la ANA la autorización para iniciar las pruebas. La idea es crear pequeños puntos de infiltración a lo largo de las acequias, que funcionen aunque no haya agricultores regando. Así, las juntas pueden echar agua y ayudar a recargar el acuífero.
Y el tercer proyecto es en la parte altoandina, donde nace el agua. Queremos desarrollar iniciativas que involucren a las comunidades para mejorar la administración del recurso desde la cuenca alta. Porque ahí comienza todo.
Sobre el trasvase y el rol de Choclococha
Olaechea también se refiere al trasvase de Choclococha, una infraestructura construida en los años 50 que transporta agua desde las lagunas altoandinas de Huancavelica (Choclococha, Ccaracocha y Orcococha) hacia el río Ica. Este trasvase, operado por el Proyecto Especial Tambo‑Ccaracocha (PETACC), bajo gestión del Gobierno Regional de Ica con intervención del Midagri, alimenta el acuífero del que dependen los pozos de las agroexportadoras del valle.
Aunque esa agua es clave para la agroindustria en la costa, el trasvase ha generado conflictos con comunidades altoandinas. Ellas denuncian impacto en sus pastos, ganadería y medios de vida, y reclaman una compensación justa. Ese debate se ha reactivado en medio de la presión hídrica creciente y la exigencia de mayor participación en la gestión del recurso.
📌¿Han conversado con las autoridades o comunidades de Huancavelica sobre el trasvase y las demandas de compensación?
Sí, hemos conversado con la comunidad. Pero hay algo que se tiene que aclarar: la agroindustria no depende solo de Choclococha, eso es un error que viene de hace años. Cuando se construyó Choclococha, en tiempos del algodón, se decía que era para beneficiar a los agricultores y agroindustriales de Ica. Pero ese modelo ya no existe. Hoy ya no hay algodón. Y al menos en Villacurí, no llega ni una gota de agua de Choclococha.
Choclococha se abre para dar agua a los productores de papa, de maíz, a las juntas de usuarios de agua superficial, y también a EMAPICA, porque el agua potable depende de esa apertura. Así que no se puede decir que el trasvase es para las empresas: es para el pequeño agricultor y para la población.
📌En 2018 se firmó un acuerdo durante el gobierno regional de Cillóniz, llamado la "Hermandad del Agua", con la idea de fortalecer la relación entre Ica y Huancavelica. El empresariado reconocía el aporte de las comunidades altoandinas. ¿Qué pasó con eso?
El problema es que esto lo han manejado los políticos, no los agricultores. Si nos hubieran dejado a nosotros, esto ya estaría resuelto. Yo sí creo que Ica tiene una tremenda deuda con Huancavelica. El proyecto Choclococha se hizo sin entender la realidad andina. Cosas tan simples como dejar un puente para que pasen el ganado o las personas, o poner bebederos para que los animales no se ahoguen… No se pensó en nada de eso. Y es inaceptable que aún no se haya corregido.
Te aseguro que si los agricultores pudiéramos decidir, hace tiempo hubiéramos devuelto el proyecto PETACC a Huancavelica. Nadie en Ica lo quiere. Eso no tiene sentido y ya debería haberse resuelto. Sobre el tema de compensaciones puntuales, ahí sí no tengo mayor información, no he conversado sobre eso específicamente.

📌Sabemos que algunos empresarios estuvieron en la cuenca alta en 2024 y hablaron con comunidades. ¿Qué compromisos concretos están dispuestos a asumir desde sector agroexportador liderado por usted?
Primero, creo que hay que aclarar una idea: las comunidades no abastecen de agua. El agua pasa por sus territorios, pero no es que ellos la gestionen ni nos la entreguen. Dicho eso, todos somos peruanos y merecemos el mismo trato. Y Huancavelica no lo está recibiendo. Nosotros sí creemos que hay que evitar conflictos, mejorar la administración del agua desde el inicio y promover el desarrollo allá arriba.
Nosotros hacemos lo que podemos desde nuestros fundos: riego tecnificado, sensores para evitar el sobreriego, recarga del acuífero, tratamiento de aguas residuales, capacitación. Pero también queremos actuar de puertas afuera. Si el Estado ha abandonado a esas comunidades, nosotros no podemos hacer lo mismo.
Eso sí: cada vez que subimos, lo decimos claro. No somos Papá Noel. No venimos a regalar nada, ni ellos necesitan que se les regale nada. Lo que necesitan es que se les escuche.
Por ejemplo, ahora queremos empezar un proyecto en Choclococha y Pilpichaca para apoyar en siembra y cosecha de trucha. Fue idea de ellos. Nos dijeron que lo habían intentado, pero que la ANA se los prohibió porque “el agua es solo para los agricultores de Ica”. Solo escuchar esa frase nos dejó helados. Averiguamos y sí, legalmente esa agua está designada para uso agrícola, y para usarla en piscicultura necesitan trámites que la comunidad no puede hacer sola. No tienen cómo pagar un abogado ambientalista, por ejemplo. Y ahí es donde queremos ayudar. Porque tiene todo el sentido: las piscifactorías pueden generar ingresos reales. A 4,000 metros de altura, la agricultura es casi imposible. Pero hay otras alternativas.
📌Son alpaqueros, fundamentalmente...
Sí, son alpaqueros. Pero podrían dedicarse a más cosas. Puno produce una de las mejores lanas ovinas del mundo. ¿Por qué no recuperar ese tipo de lana? Vender lana de oveja puede ser más rentable que vender solo lana de alpaca.
Entonces estamos explorando otras ideas: mejorar los pastos, fortalecer la cadena de comercialización de la lana, recuperar pozos de infiltración, y si necesitan ayuda, ahí estaremos. Porque creemos que el empresariado no puede trabajar solo de puertas adentro. Hay que asumir también lo que pasa afuera.
📌Entonces, ¿es más responsabilidad de la ANA que el modelo actual no reconozca el valor del agua para las comunidades altoandinas?
La ANA es la entidad que da licencias, permisos. Pero no es solo su responsabilidad. Aquí el problema es del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Del Gobierno Regional y de las municipalidades, que solo hacen pistas y veredas. Ya basta. Es hora de generar algo más.
A mí me gusta diferenciar entre culpables y responsables. Una cosa es tener la culpa y otra es ser responsable. Si yo tengo una pistola mal guardada y mi hijo la agarra y le dispara a su hermano, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño? Sí. ¿Pero el responsable? Soy yo.
Y eso pasa acá: encontramos a un culpable y listo, el problema es de otro. Y así nadie asume responsabilidades. La culpa es del Estado: por falta de infraestructura, de control, por no actuar cuando había que hacerlo, sea contra empresas o poblaciones. Y cuando digo actuar, hablo de hacerlo legalmente, no con violencia.
Pero los responsables también somos todos. Nosotros votamos por esos alcaldes, por esos gobernadores, por ese presidente. Así que puede que la culpa sea de ellos, pero los responsables de que estén ahí somos nosotros.
📌Hablemos del modelo agroexportador y su futuro. ¿Han ido cambiando cultivos de alta demanda hídrica por otros menos exigentes?
Claro que sí. Ese fundo que ves allá era de palta, ahora es de uva. El fundo que tengo en Los Molinos también era de palta y ahora es uva. La palta consume más agua. El espárrago, que consumía aún más, prácticamente ha desaparecido del valle. Ya se está reduciendo el consumo de agua.
No es solo una cuestión de voluntad, es de necesidad. Hoy, tener palta ya no es rentable por su alta demanda de agua. Pero hay un problema: no hay tantos cultivos rentables con baja demanda hídrica. La uva de mesa es uno de los que menos consume —unos 9,000 metros cúbicos por hectárea— mientras que la palta casi duplica eso, y el espárrago llega a 15,000.
📌¿Y por hectárea?
Sí, por hectárea. La papa, por ejemplo, consume 30,000 metros cúbicos en solo seis meses. Entonces no confundamos: la agroindustria peruana es quizá la que tiene la menor huella hídrica del mundo. Usamos tecnología israelí, que viene del país número 11 más pobre en agua dulce del planeta. Usamos la más ahorrativa que hay. Somos eficientes, pero ser eficiente no significa ser sostenible. Yo puedo usar poca agua, pero si cada vez hay menos, eso no es sostenible. Entonces buscamos eficiencia, sí, pero eso no basta. Hay que ir más allá.

📌Entonces, ¿el grupo está migrando hacia cultivos como uva o arándano?
Sí, nos estamos moviendo hacia la uva, el arándano… pero eso también genera un problema: el empleo. Mira, yo cultivo palta, cítricos y uva. Cada uno tiene su calendario. Cosecho cítricos entre junio y agosto. Luego viene la palta, agosto-septiembre. Después, la uva: noviembre, diciembre, enero, febrero. En marzo-abril puede haber algo de espárrago, granada, cebolla, calabaza...
Cuando tienes varios cultivos, un trabajador puede moverse de uno a otro. Pero si tienes solo uno, solo trabajas cuatro meses al año. Y eso genera más conflictos sociales. La gente va a ganar mucho en un mes, pero el resto del año no tendrá de qué vivir.
📌¿Es sostenible la agroexportación si no se diversifican las fuentes de agua?
Con el agua que tenemos hoy, creo que sí.
📌¿Y por cuántos años?
Se supone que el agua se acababa en 2010. Luego dijeron que en 2015. Después, en 2020. Ahora dicen que en 2025. Pero seguimos aquí. ¿Qué ha pasado? Que la agroindustria ha cambiado, se ha vuelto más eficiente. La agroindustria no va a desaparecer. Va a cambiar, se va a adaptar. Somos agricultores, estamos acostumbrados a adaptarnos: al clima, a las condiciones laborales, al mercado internacional. Somos expertos en cambiar.
En Ica va a pasar esto: el agua que hoy se pierde, que va al mar, la vamos a terminar infiltrando en el acuífero. Vamos a hacer los trasvases necesarios. Se harán las obras, y lograremos un balance entre el agua que llega y la que necesitamos. Pero ojo: no vamos a crecer ni media hectárea si no llega más agua.
Y aquí está el punto: somos el país número 13 con más agua dulce del mundo. El 98% del agua va a la vertiente del Atlántico. En toda la costa usamos solo el 1.6%. Y aún así, tiramos agua dulce al mar. ¿Qué pasaría si movemos solo el 1% de esa agua hacia la costa? No para duplicar cultivos, sino para cambiar verdaderamente la realidad de esta zona.
📌¿En Xinérgica han discutido cambios estructurales para hacer la agroindustria sostenible a largo plazo? ¿Cree que hacen falta?
¿Estructurales de quién? ¿De qué estructura?
📌Del negocio. Hemos hablado del cambio de cultivos, de los proyectos para conseguir agua, de cómo mantenerse rentables…
Tú visitas una empresa de XinérgIca hoy y parece un país europeo. Incluso mejor. Claro, hay excepciones y problemas, como en todos lados. Pero estructuralmente las empresas están bien. ¿Qué estructura estamos intentando mejorar? La de afuera. Participamos en mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo para promover empleo formal y responsable. Con AGAP, compartimos buenas prácticas. Promovemos obras por impuestos para compensar la falta de infraestructura pública, que es una de las grandes causas de los problemas sociales.
Esa es la estructura que sí necesita cambios: la estatal. Y es donde menos poder tenemos. Se dice que los empresarios tenemos mucho poder, que controlamos el Congreso. Pero mira los votos por la Ley Agraria: en primera votación solo 42 a favor, 35 en contra, 17 abstenciones. Muy dividido. En cambio, la renovación del REINFO tuvo 87 votos. ¿Dónde está ese gran poder nuestro?

📌Tienen un ministro agroexportador y una ley en proceso de aprobación que les da beneficios tributarios
¿Y no favorece también al pequeño agricultor? ¿No promueve asociatividad, cooperativas, incorporación a la agroexportación? Eso nadie lo menciona. Y sobre los beneficios: ¿pagar 30% de impuesto a la renta está bien en un negocio de alto riesgo? Sin beneficios, la agroindustria se estanca. Si queremos que crezca, que genere empleo y saque gente de la pobreza, no podemos cortarle las alas antes de tiempo.
La agroindustria creció 105% en su primer quinquenio, 100% en el segundo, otro 100% en el tercero, 71% en el cuarto (ya con COVID), y ahora solo 57%. ¿Por qué? Por los cambios a la Ley Agraria. Es fácil: si hubiéramos seguido creciendo al ritmo anterior, ya habríamos compensado los S/ 1,800 millones que el Estado “pierde” en exoneraciones. Pero ahora, las empresas no están pensando en crecer, están pensando en vender. Agrokasa se vendió a los guatemaltecos, Ecosac a los árabes, Don Ricardo a un fondo americano. Los peruanos están saliendo del negocio.
📌El exministro de Economía Waldo Mendoza dice que ampliarles beneficios es como dar Qali Warma en Las Casuarinas.
¿Y porque lo diga él ya es verdad? La mayoría de agroexportadores no cotiza en bolsa. Hace 15 años había muchísimos con 20 ó 30 hectáreas. Hoy casi no quedan. Y no porque no sean buenos, sino porque ya no es rentable. Solo sobrevive el que tiene economía de escala.
📌¿La variabilidad climática es hoy una preocupación real para usted como agroexportador, o sigue siendo vista como un riesgo a futuro?
El cambio climático es real. De niño vi llover por primera vez en Ica y salimos todos a mirar. Ahora llueve cada dos años. Ya tuvimos dos inundaciones. Los nevados desaparecen en el país. Eso cambia todo el ciclo hídrico. Antes teníamos nieve que se derretía poco a poco. Ahora el agua se va al mar.
Las plagas cambian, las temperaturas también. Nos estamos adaptando. Pero el problema sigue: no todos reconocen el estrés hídrico. Algunos dicen que no falta agua, sino que se gestiona mal. Y es verdad. Nosotros, desde Xinérgica, no estamos para echar culpas. Hacemos convenios con la ANA para promover la infiltración del acuífero. Hacemos un foro anual de agua. Apoyamos pozos poblacionales, tratamos aguas residuales. No tenemos nada que ver con el agua potable, pero igual ayudamos. Estamos buscando soluciones.